El biólogo holandés Niko Tinbergen, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1973, fue el primero en proponer, y definir, un término nuevo para designar un cierto tipo de conductas observadas en varias especies animales. Tinbergen señalaba que, la conocida costumbre de los cuclillos de poner huevos en nidos ajenos, a veces más grandes que los del ave engañada -que tiene que empollarlos balanceándose apenas sobre el huevo impostor-, no sólo parecía despertar la preferencia en estas aves, sino que estas parecían “satisfechas” al alimentar a los polluelos sustitutos, toda vez que sus bocas (sus picos) eran “más grandes y excitantes”. Las aves, pues, no sólo no se percataban del engaño, sino que disfrutaban con este. A esta clase de estímulos Tinbergen los llamó “Supernormales”. Y los encontró por todas partes, por ejemplo, en las manchas rojas de los picos amarillos de las gaviotas adultas que, entre más grandes, incitaban a los polluelos a pedir alimento; las gaviotas adultas conservan en la memoria ese color en específico, y preferirán las frutas rojas a otras, incluso se abalanzarán contra un ser humano que tenga alguna mancha o una costra roja en alguna parte de su cuerpo, y la picarán, voraces. Notó, igualmente, que los machos de las mariposas tímalos preferían hembras de mayor tamaño, y no dudó en excitarlos con imitaciones artificiales, de tamaño más grande todavía. El resultado: las mariposas se apareaban con estas imitaciones y dejaban a un lado a las hembras verdaderas.
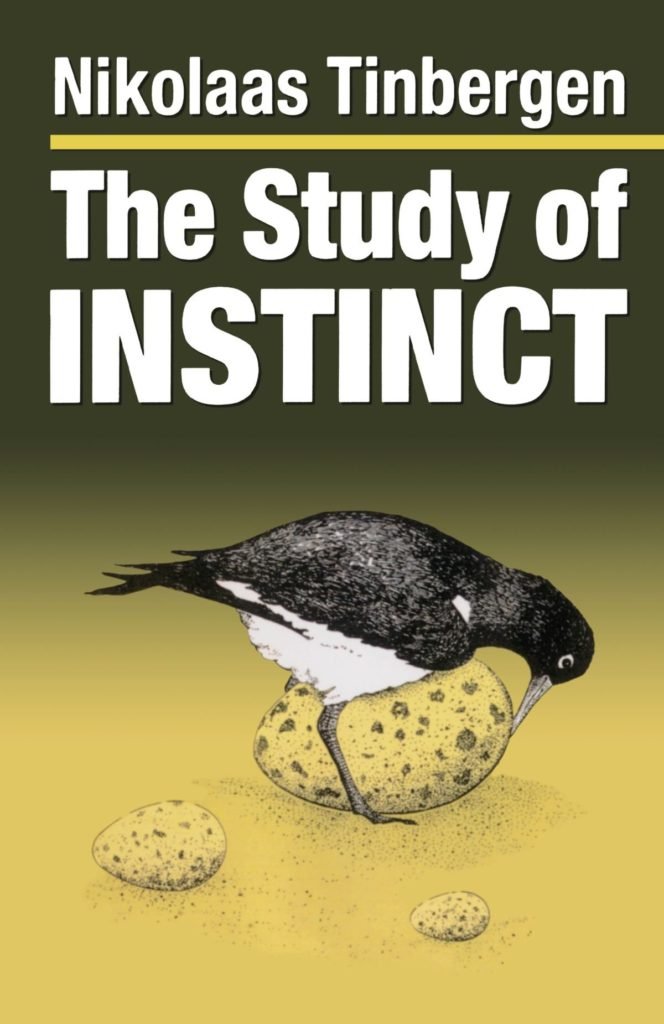
El mundo que nos rodea nos bombardea con estímulos supernormales. Tinbergen, consciente que los experimentos con animales no siempre pueden extrapolarse al universo de los humanos dio, empero, con varios de estos, como el maquillaje, que exagera los rasgos naturales (los labios rojos, o los ojos delineados), o la hiper sexualización en esculturas o pinturas, el exceso de azúcares en los alimentos chatarra y, por supuesto, la sobre estimulación sensorial del cine. En particular en el cine animado. El laureado Tinbergen –uno de los padres de la ciencia de la etología, que estudia el comportamiento animal, y que surgiera oficialmente en 1973, cuando recibiera el Nobel, al lado de Konrad Lorenz y Karl von Frisch-, apuntó:
“Muchos de los animales de las populares historietas de Walt Disney tienen caras infantiles “supernormales”.
Nosotros, habitantes occidentales, no podemos dejar de notar rasgos aumentados –el tamaño de los ojos es bastante notorio-, en los personajes del manga, el anime y, obviamente, en el hentai japonés. En México, la supernormalidad se hace patente a través de objetos como las vírgenes de Guadalupe infantilizadas, en los “San Juditas”, reproducidos en calcomanías y muñecos de estambre, y hasta en las Fridas Kahlo con cara de niña de ojos enormes, y caras muy redondas, que despiertan ternura y una veneración más bien anómala.

La supernormalidad tendrá una aplicación práctica en los robots sexuales por venir, cualidad que ya se explota en los muñecos destinados a dichos fines y que, curiosamente, no fue aprovechada en la legendaria “Blade Runner” (Rydley Scott, 1982) y su secuela, “Blade Runner 2049” (Denis Villeneuve, 2017), en cuyas tramas una abundancia de “replicantes” femeninos, destinados a burdeles espaciales e ingresados al planeta Tierra de manera clandestina, recorren sus calles, pero traspasa la cuarta pared con la subcultura cosplay y sus manifestaciones.
La era que seguirá al Gran Confinamiento, la edad post COVID-19, que se ha empezado a denominar como “Nueva normalidad”, tendrá de novedoso el horror cotidiano, expresado en las costumbres alteradas (cubrebocas, “sana distancia”, higiene de manos y demás), o la consciente ignorancia de estas medidas, y el posterior –e inevitable- olvido, cuando el virus se instale entre la población, de una buena vez, y la conocida ironía que se esconde detrás de esa ausencia de antigua “normalidad”. Porque la existencia se sostiene sobre una normalidad siempre cuestionada y cuestionable. Nada, jamás, ha sido normal. O, por lo menos, no para todos. ¿La normalidad del sicario –bien retratada en la película “Pulp Fiction” de Quentin Tarantino-, es la del senderista, que camina observando los pájaros en la montaña, respirando el aire fresco y gozando de la tranquilidad del bosque? La normalidad no tiene carácter general. Su naturaleza desconoce la democracia, pero sí la pluralidad. Es heterogénea y amorfa.
Los rasgos aumentados mostrados en lo diario, por anormales, se han asumido como algo aceptado socialmente: la precariedad laboral, la violencia real y virtual (asesinatos, secuestros), la enajenación cotidiana (su velocidad, el trafico embotellado, las aglomeraciones), las enfermedades típicas de la modernidad, los estallidos sociales, el derrumbamiento de las utopías y el ascenso de fanáticas ideologías (muchos “ismos” van camino de convertirse en sectas y religiones), todos –y más que me dejo fuera del tintero-, constituyen rasgos anormales asumidos en el devenir del día a día. Por supuesto, siempre existirá el “salvaje” que se mantendrá alienado ante la resignación y, acaso, se rebelará –tal vez, con nefastas consecuencias-, como aquel personaje de la novela “Un mundo feliz” de Aldous Huxley, que se niega, al contrario de Winston Smith, el personaje que termina por “amar al Gran Hermano” de la novela “1984” de George Orwell, a aceptar, como todos, lo aceptado.

El cine es un arte. Pero también trampantojo. Grand Guignol. Truco y pirotecnia. Y, sobre todo, negocio. Si David Cronenberg proponía “la video arena”, en los años 80´s del Siglo XX, como terreno inexplorado de aventura, de la exploración supra sensoria de la “Nueva carne” –la fusión entre hombre y máquina, de la que se convirtió en profeta y sumo sacerdote, por un tiempo, al menos-, la televisión, con sus “Reality Shows”, más “shows” que “realities” y, posteriormente, las redes sociales (ya en la era de la muerte de la televisión), se volvieron geografía para posar los ojos, los oídos, y la mente, en un deliberado acto de súper estimulación de lo diario: la pandemia –o la percepción de la pandemia-, cedió ante el brutal asesinato de George Floyd, estadounidense de raza negra, a manos de la policía.

I Can’t Breathe, las palabras que repitiera, sometido sobre el suelo de la calle, con el cuello bajo la rodilla del “representante de la ley y el orden” son, irónica, horrorosamente, las mismas que repiten los moribundos por COVID-19. El mundo, harto del encierro planetario, se volcó a las calles. Fue la gota que derramó el vaso. La normalidad fue puesta en entredicho (ese racismo soterrado en todas partes), y la gente salió –algunos con los cubrebocas puestos, y nadie respetó la “sana distancia”- olvidándose por semanas del virus, mientras la furia arreciaba. La normalidad eternamente distorsionada, que linda con esos estímulos supernormales, siempre presentes, se enseñoreó del entorno. ¿A qué, si no, obedecen esos saqueos de tiendas, el derrumbamiento de estatuas, incluyendo la de Matthias W. Baldwin, un anti esclavista e inventor, un filántropo que abrió una de las primeras escuelas para niños negros y a cuyos profesores pagaba con su propio dinero? ¿Por ignorancia y rabia ciega? Acaso haya tantas razones como personas que se manifestaran, más una cuestión, por notoria, es clara: el ciudadano –en mayor o menor medida, acertada o erróneamente-, duda de la autoridad. El Dr. Philip Zimbardo, cuyos trabajos en la cárcel de Stanford inspiraron la película alemana “El experimento” (Das Experiment, Oliver Hirschbiegel, 2001), expone, en el artículo “Un análisis psicológico social del vandalismo”, lo siguiente:
“El vandalismo permite a las personas impotentes atacar a las instituciones que las controlan y hacerse cargo de la situación por sí mismas, provocando temor en los demás y elevando su autoestima”.

Y, en medio del caos, siempre habrá quien aproveche. ¿No dice el dicho aquello de “A río revuelto, ganancia de pescadores”? Las teorías de la conspiración, un fenómeno viejo, se volvieron masivas con el advenimiento de la Era de la Internet. ¿Recuerdan “Los expedientes secretos X”, aquella serie creada por Chris Carter, a fines del Siglo XX? En esta se puede localizar el tizón que enciende muchas de las hogueras de hoy. El revisionismo de la historia, es otro. ¿Cuántas películas hollywoodenses han revisado la historia americana? Realmente muy pocas. Casi nada. De entre ese puñado, me quedo con “Héroes de barro” (aka. “Llegaron a Cordura”; They Came to Cordura, Robert Rossen, 1959), en la que, cualquier mexicano –migrante o no- podría encontrar las razones por las cuales protestar, al igual que los afroamericanos, en los Estados Unidos. Los mexicanos de la película, específicamente los villistas, tras el ataque a Columbus, son los malos a perseguir. En la trama, a como dé lugar, se busca la creación de héroes artificiales (los “héroes de barro” del título con que se promocionó la cinta en México), de buenos muchachos a los cuales otorgarles medallas de honor. La razón secreta subyace en la próxima intervención de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Debe haber héroes –razonan los militares-, ejemplos, para aleccionar al resto y que se alisten como voluntarios en el ejército. De repente, en medio de todo aquello, el mayor Thomas Thorn (un Gary Cooper, ya muy enfermo), enfrentado a dos dudas razonables, más bien éticas, ¿qué es el valor, qué es la cobardía?, se topa con una mujer americana, Adelaide Geary (Rita Hayworth), que ha dado refugio a los villistas en su propio rancho. Thorn advierte que hay heroísmo en aquello que mueve a los mexicanos y corrupción en las razones de los suyos. Si los mexicanos mueren a manos de las armas modernas americanas, es sólo porque las suyas son defectuosas, no por ser malos tiradores. Descafeinada ante su propio intento fallido de alcanzar la épica, la película despertó la ira del vaquero John Wayne, que vio, en esta, una “degradación de la Medalla de Honor”, mientras que, en la taquilla mexicana, el público la rechazó por razones poco claras. En su momento escribí la siguiente reflexión:
“Lo que nos deja percibir la naturaleza equívoca –y hasta abstracta-, de aquello que denominamos “ofensa””.

Muchas fuerzas se enlazan e intercalan en “Héroes de barro”. Cuestionarse aquellas que escriben, o hacen, que la historia suceda es la principal. La pandemia, estado alterado del acontecer de la humanidad, no es sino una manifestación de las fuerzas ciegas de la naturaleza. El virus, inconsciente fragmento –capaz de replicarse, valiéndose de una célula invadida-, del material que conforma la vida (ADN, ARN y proteína), no habría sido capaz de extenderse por el mundo, de no ser por el azar que prima en el universo, aunado a la estupidez humana. A su tardía reacción profiláctica. Los virus viajan hoy en aviones, como antes en barcos. Y la sociedad global, echada sobre el sofá de su propio confort, se erige sobre pies de barro.
“Esa noche, al abandonar Transilvania, el profesor Abronsius jamás pensó que llevaba, con él, la terrible maldición que tanto deseaba destruir. Por su culpa, este mal por fin podría extenderse por todo el mundo”, explica el narrador, al final de “La danza de los vampiros” (Dance of the Vampires; The Fearless Vampire Killers or: Pardon Me, But Your Teeth Are in My Neck, 1967) del vituperado Roman Polanski.

Y, a propósito de Polanski, cuyo estreno de su “El acusado y el espía” (J’accuse, 2019), en plena pandemia, fue boicoteado por su –muy vieja- acusación de violación de una menor, a pesar de su tratamiento magistral del Affaire Dreyfus (punto álgido del antisemitismo anterior al advenimiento del nazismo), en el cual triunfó el escándalo y no la historia contada en la película, alguien se ha preguntado qué haremos con las obras de este, como de ese otro director, el otrora amadísimo Woody Allen, siendo lo que son, es decir, “monstruos”. ¿Encerrarlas en un contenedor –si es que se salvan de la destrucción-, y esperar tiempos más tolerantes? Porque, separando al hombre del villano, este par de directores, a pesar de sus crímenes –supuestos o reales-, son algo de lo que poco hay en el cine. De la culpa de Polanski no hay duda. Peter Biskind, en su libro “Moteros tranquilos, toros salvajes: la generación que cambió Hollywood”, recuerda esas fiestas de piscina de Polanski, en las que chicas menores de edad se paseaban en Topless por ahí y a las cuales fotografiaba incansablemente, de Woody Allen, no estamos seguros. De lo que sí, es de que son un par de indiscutidos genios del cine. Polanski nos da su punto de vista de un acontecimiento histórico que no debe olvidarse en “El acusado y el espía”. La opinión pública desea borrarlo a él, y a su obra de la historia. Eso que los romanos llamaron la “Damnatio memoriae”.
La historia nos da, tal vez, la respuesta y arroje luz sobre estos casos, si recordamos que, por milenios, la voz de los antiguos cristianos gnósticos sólo se conoció a través de sus enemigos; herejes para los ortodoxos (aquellos que terminarían conociéndose como “católicos”), no pudieron contarnos su propio punto de vista. No pudieron, pues, defenderse, porque no se conocían sus textos de primera mano, pero sí las palabras enconadas de los Padres de la Iglesia, que descargaban su furor contra ellos. Hasta que, en 1945, en Nag Hamamdi, Egipto, la cosa cambió. Se descubrieron, en el interior de vasijas de barro, escondidas en una cueva, una serie de manuscritos espléndidos, no sólo de una sino de varias corrientes gnósticas. Por fin, en tiempos más tolerantes, los herejes pudieron decirnos el qué, cómo y el porqué de su visión de la espiritualidad. Ignoramos quién ocultó, y preservó para la posteridad, estos textos, e intuimos que simpatizaba con la filosofía religiosa plasmada en los mismos. En aquel tiempo el catolicismo se impuso. Los gnósticos fueron enemigos de la verdad (de su verdad), hasta de la humanidad, a la que se pretendía salvar y, al mismo tiempo, alejar del mal, expuesto en las líneas escritas por los herejes. Fueron considerados, en una palabra, criminales en contra de dios. Ese alguien, que debió tener una biblioteca completa de manuscritos, los tomó amorosamente, los acomodó en las vasijas y los llevó a la cueva. Consideraba que eran valiosos. El clima del desierto, mortal casi siempre, los salvó para el futuro. ¿Ese bibliotecario, o coleccionista, o exegeta, pensaría en que volvería a verlos, y leerlos, y estudiarlos, en algún momento de su vida? ¿Qué sucedió con esa –o esas- personas que rescataron los textos? Podría ser posible que murieran a manos de los que traían –y hacían valer-, la nueva verdad. A los pocos años, esa moralidad recién nacida triunfó. Esta superioridad moral, auto impuesta, tiene muchos rostros, y es atemporal.
La voz de Woody Allen, al contrario que la de los gnósticos, sí ha podido conocerse. Ha gozado de defensa propia. Su libro de memorias, “A propósito de nada”, se convirtió en un Bestseller en línea, en medio de la crisis sanitaria. El virus no detuvo la venta, y rápida, expansión del memorioso alegato de Woody Allen –ya son cuatro las ediciones en español-, en el que una y otra vez opone un escudo ante las que considera falsas acusaciones por parte de su ex esposa, Mia Farrow, y el supuesto abuso sexual, ejercido sobre su hija adoptiva, Dylan. La vida de estos dos exitosos cineastas ha cambiado, ha experimentado un vuelco, desde entonces.
La película “Philadelphia” (Jonathan Demme, 1993), hacía un retrato de la sacudida que experimenta la vida del abogado Andy Beckett (Tom Hanks), cuando es echado de la firma en la que trabaja, debido a los prejuicios que la sociedad exhibía hacía los enfermos de SIDA, más en aquellos tiempos que en estos (por lo que, puede argumentarse, la película contribuyó a crear consciencia), en la ciudad en la que los padres de los Estados Unidos declararon la independencia. El guion apostaba por un argumento conocido, un lugar donde poner los pies en firme, para asegurar su éxito: el drama legal.

Las minorías han ofrecido una lucha constante para ser reconocidas, visibilizadas y escuchadas. ¿Qué sucede cuando las minorías toman el poder y el control? Como buenos seres humanos –formados en contradicciones-, terminan por imponerse. La historia está repleta de ejemplos. Los paganos persiguieron a los cristianos. Los cristianos persiguieron a los herejes –ya vimos que muchos de estos eran, igualmente, cristianos-, e inventaron la Santa Inquisición. Revísese, si no, “Ágora” (2009), esa película de Alejandro Amenábar que narra el destino de la matemática Hipatia de Alejandría, a manos de las hordas cristianas. La película se prohibió en Egipto, por “insultar a la religión”. No es la única controversia que pesa sobre este título, ya que le debería mucho a la novela “La perra de Alejandría”, de la escritora Pilar Pedraza, que no fue reconocida como una de sus fuentes. Las minorías de hoy ejercen una pugna de fuerzas encontradas. Es lícito hablar de una “tiranía de las minorías” actual, que repiten los patrones de violencia e intolerancia que sus opresores ejercieron en estas.
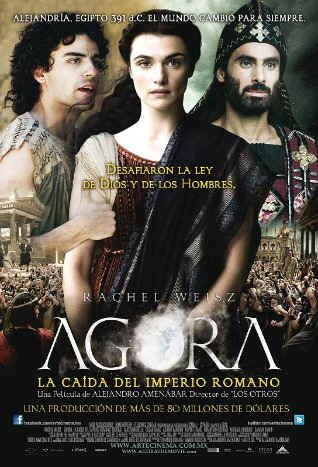
En la Alejandría de la célebre biblioteca el mundo no bastaba. Alejandría era el mundo. Ciudad cosmopolita, multi étnica, poliglota, culturizada y culturizadora, conocía las leyes del mercado, no el capitalismo exacerbado que nos sofoca. Cine y literatura avanzan juntos. Un bestseller es llevado al cine. La película potencia al libro. Woody Allen, cineasta, escribe un libro. Se vende en librerías en línea. ¿Qué hubieran hecho los alejandrinos de haber tenido acceso a la Internet? ¿Qué no habrían hecho? ¿Cuál es el futuro, no de las salas de cine –que resultan, digámoslo sin tapujos, un resabio romántico de tiempos del Hollywood dorado-, sino del cine? La respuesta es digital. ¿Qué será de las librerías y de las bibliotecas, la mayoría al borde de la quiebra –o en quiebra-, por el cierre a partir del año fatal de la Gran Peste? La respuesta es la misma.
El cine, que no pudo ser desplazado por la radio, que sufrió después con la televisión, ha demostrado ser un tipo de arte poderoso, en el siglo y un poco más que lleva existiendo. Ninguna epidemia ha terminado por arrinconarlo, sino al contrario, ha sido el cine el medio que mejor ha grabado, como con fuego, en la psique de los espectadores, la idea de lo que significa una catástrofe o una pandemia. En “Todo Modo” (1976), de Elio Petri, basada en una novela de Leonardo Sciascia que toma el título de San Ignacio de Loyola, una epidemia arrasa Italia. Un grupo de políticos –de la Democracia Cristiana-, busca refugio bajo tierra, en un búnker, al lado de varios religiosos. Mientras preparan el “Nuevo Orden” emergente (saben que las epidemias pasan, y que la política no), comienzan a ser asesinados uno a uno. El guion es magistral. La película es una de esas piezas claves del ciencia-ficcionismo que trasciende el género (Petri acude muy poco a la imaginería del género, como pantallas, para darnos una idea de futurismo), para hacerse un cine con vocación social, sin dejar de ser, por esto, arte puro.

Las voces de los guionistas, las de los directores, acaparan la atención. Es la naturaleza del cine. Su poder. La imagen, más poderosa que la letra. Con ello, el capitalismo siempre encuentra nuevas formas de autoregularse. Otras voces, la del surcoreano Byung-Chul Han, y la del esloveno Slavoj Žižek, ambos filósofos, se contraponen. Žižek, cinéfilo de hueso colorado, siempre utilizando escenas de películas para ilustrar su pensamiento, supone que el virus vencerá al capitalismo. Byung-Chul Han lo refuta. El régimen policial digital chino –que, ha evitado un caos total durante la pandemia, en el país asiático, afirma-, podría imponerse en el resto del mundo. Las reacciones no se hicieron esperar. No sólo cayeron las estatuas, sino las antenas de tecnología 5G. La utopía cooperativista del esloveno, en el mundo post pandémico, se caería en pedazos ante la distopía orwelliana del surcoreano. En este panorama, ¿quién se acuerda del terrorismo islámico? ¿Quién del narcotráfico? ¿Quién de la posverdad? ¿Son visibles las cortinas de humo? La posverdad ya echó raíces. Profundas. Y no es que cualquiera la crea, sino que, a fuerza de insistencia, se la tolera. Goebbles, el nazi panfletista, tal vez sonreiría ante esto. Y toda la energía de “V de venganza” (V for Vendetta, James McTeigue, 2006), que homenajeara a la “Conspiración de la pólvora” inglesa, ese complot del Siglo XVII (curiosamente gestada por católicos en contra de Jacobo I), contribuyó, con la máscara del Guy Fawkes, el principal conspirador que pretendía volar en pedazos el parlamento, a todo un movimiento antigubernamental, “Anonymous”. Los extremos se tocan. Son como la serpiente Uróboros.

La “superanormalidad”, a la sazón, será esa vieja normalidad –posverdad incluida-, aceptada así, aunque siempre fuera todo, menos normal (en donde la hipermodernidad de Gilles Lipovetsky, siempre se dio la mano con la modernidad líquida de Zygmunt Bauman), con sus defectos de fondo, retomada con características de distopía, la corrección política de antes, pero tan virulenta como el coronavirus SARS-CoV-2, en un marco de crisis económica sin precedentes.
Ya todo lo dijo Phil Collins: mañana no será sino Another Day in Paradise…
El siguiente ensayo corresponde a uno de los capítulos, escrito por Pedro Paunero, que conforman el libro colectivo “El Covid, la cultura y el cine: reflexiones en torno a la pandemia 2020” próximo a publicarse, por parte del portal de cine “Correcamara”, de la que Paunero es colaborador, y que reúne a una serie de especialistas, críticos, historiadores, productores y directores de cine, reunidos alrededor del fenómeno de la primera pandemia global del Siglo XXI.

