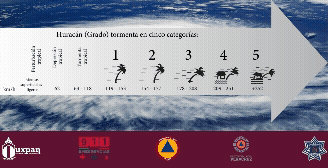Arturo Sánchez Meyer
En realidad (lo que sea que se entienda en torno a ella), siempre quiso ser director de circo. La primera vez que el tío Pedro lo llevó a ver una función, a los 10 años de edad, quedó deslumbrado y se juró a sí mismo que algún día tendría su propio circo y viajaría por el mundo de la mano de sus acróbatas y sus gemelas chinas.
Pero en la vida no siempre se hace lo que se quiere, algunos sueños son como barras de jabón que se van desgastando con el paso del agua y del tiempo, hasta que un día, casi sin darnos cuenta, no queda nada. Sin embargo a él le pasó algo distinto; cuando se dio cuenta de que el circo ya había dejado la ciudad decidió crearse uno personal, pequeño, de bolsillo, decidió convertirse en escritor.

Y así, todos los días, desde hace quién sabe cuántos años (tantos que ya perdió la cuenta) comienza a la misma hora con la misma rutina: la misma lámpara, el mismo cuaderno, la misma miopía para los mismos lentes. Empecinado en encontrar definiciones exactas, palabras de-a-de-veras… Pequeña directora de circo, la pluma, su pluma, comienza a presentar la función: verbos leones, adjetivos trapecistas, oraciones enanas, párrafos bufones y estrofas malabaristas saltan una a una a la carpa de hojas.

Son las mismas siempre pero la función jamás se repite, deslumbrante a veces y predecible y aburrida otras tantas, la pluma, su pluma, mira y resume acto tras acto, sueña con el punto final que aparezca espontáneo y estrepitoso bajo una lluvia de aplausos.
Hay palabras ENORMES, tan grandes que requiere un gran esfuerzo sacarlas del tintero, se llaman elefantes. Viejo sabio, director por convicción y escritor por vocación, las va dejando caer de una en una sobre la hoja en blanco. La primera camina muy despacio y la segunda le sujeta la cola con la trompa, son tan pesadas que hacen temblar el suelo cada vez que estampan sus enormes patas sobre la arena.
La carpa comienza a llenarse cuando veintiocho palabras payaso se montan unas arriba de las otras, juegan con chorros de agua y tratan de correr con esos zapatos enormes que las hacen torpes y desatan un torbellino de carcajadas entre tropiezos y acrobacias.
Todos están mirando y contienen la respiración cuando el adjetivo trapecista se lanza sin red y gira dos o tres veces por el aire hasta que encuentra las manos de su hermano adverbio, quien, colgado de las piernas, lo sujeta con un movimiento ágil de la pluma azul. Pero también hay palabras feroces, carnívoras, impredecibles… él las conoce bien y las trata con respeto, aunque nunca con miedo. Armado con el látigo de un pequeño diccionario de sinónimos, el escritor obliga a los verbos leones a pasar por un aro en llamas que hierve casi como su sangre.

Una gota larga de sudor corre por su frente cuando una de las palabras ruge y le enseña los colmillos amenazante. Él logra hacerla retroceder amagándola con una silla hecha de duros y punzantes predicados.
“Este verbo es mío” Piensa el escritor mientras lo obliga a entrar de nuevo a la jaula de hojas rayadas de su cuaderno, “yo le di vida y también puedo quitársela”.

El viejo se cansa, seca el sudor que le empaña los lentes, quisiera sentarse un rato, echarse a dormir en alguna de las butacas, pero la función debe continuar, el espectáculo no puede detenerse, si esto ocurre habrá fracasado y su pequeño circo empapado de tinta no será más que un borrador mal logrado, olvidado en el fondo de algún cajón. Por eso respira hondo y antes de que pueda enderezarse los lentes, el pronombre bala se sujeta el casco y se deja caer dentro de un enorme cañón de letras delgadas y finas como la pólvora. El estruendo es terrible, todos miran al cielo buscando al loco pronombre que ha salido disparado, literalmente como una bala, y que ahora cae sobre una red de puntos suspensivos muy cerca de la espiral metálica del cuaderno.
Apenas tiene tiempo de inclinarse para agradecer su acto porque del otro lado de la carpa ya zumban las navajas que pasan a pocos centímetros del cuerpo de una bella palabra extranjera, tal vez escrita en latín. El lanzador de cuchillos se detiene, tiene una última daga en la mano y la palabra forastera lleva una manzana roja en la cabeza.
Es complicado, este tiene que ser un cierre triunfal y sin errores. El escritor toma aire y traza, con sumo cuidado, dos pequeños versos que llevaba escondidos en el tintero y que ha guardado para el acto final. El cuchillo vuela por el aire, gira sobre su eje y se clava certero, partiendo en dos mitades la manzana como si fuese una consonante que rompe un diptongo.

El escritor se quita el sombrero, los aplausos caen como granizos creando un estruendo de gritos y ovaciones dentro de la carpa. Con su pequeño bastón, el viejo coloca un punto final sobre la arena, se quita los lentes y cierra el telón de su pequeño cuaderno que estará esperándolo puntual al día siguiente sobre el escritorio.
Cuando guarda la pluma en la bolsa del saco se alcanza a escuchar un rugido tan tenue que podría confundirse con el viento… tal vez ande suelto entre las hojas un verbo, habrá que tener más cuidado.