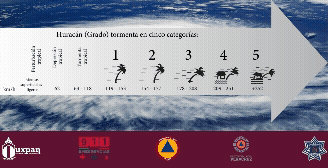Aquel día, desde muy temprano, los estudiantes bloquearon la carretera e hicieron bajar a los pasajeros de los autobuses, y les pidieron abordar otras unidades para continuar su recorrido. Después de explicarles el motivo de su acción los estudiantes subieron. A los pocos minutos concretaron el acuerdo con los choferes de los primeros camiones. Sin embargo, el chofer del último autobús opuso resistencia, se levantó de su lugar pretendiendo bajar de la unidad. Los muchachos que estaban con él lo exhortaron a continuar la marcha, sin lograr convencerlo. Entonces se acercaron, lo sujetaron del cuello y de la cintura.
–Déjenme salir, que no voy a ir –dijo el chofer.
Le insistieron, una y otra vez, pero el chofer se limitaba a decir: “¡No!”. Se estaba haciendo tarde. Entonces un joven alto y delgado soltó un puñetazo en las costillas del chofer. Otro más sacó de su pantalón una navaja y la llevó justo al abdomen, amenazándolo en proceder si no iniciaba la conducción del camión.
–Así no voy a manejar –dijo de pronto el chofer.
–Déjenlo ya, compañeros, que va a cooperar –ordenó Uriel.
Los alumnos explicaron al chofer la operatividad del recorrido. Ellos pagarían el combustible, le darían los alimentos y por el hospedaje tampoco tenía por qué preocuparse. Minutos después todo volvió a la normalidad y emprendieron el viaje en caravana. Como siempre lo hacían cada vez que salían en grupo, los estudiantes iban radiantes de felicidad. No obstante, esa alegría en ciertos momentos se opacaba por el hecho de viajar en unidades no propias o adquiridas ilegalmente, lo cual representaba un peligro, pues podrían recibir severos castigos, como ser encarcelados, sin mencionar otras prácticas que compañeros suyos de otras generaciones conocían tan bien por haberlas vivido en carne propia. En el tercer autobús, el del incidente, algo significativo se comentaba.

–Compañeros, todos sabemos que estos autobuses los hemos tomado por la mala, pero no porque así lo hayamos querido, sino porque no nos quedó otra salida. Así que le pedimos al chofer una disculpa, a la vez su apoyo para llegar todos bien a nuestro destino.
Los alumnos escuchaban el discurso de Uriel, quien estaba a cargo de la coordinación de la brigada estudiantil. A su modo, el chofer, un tanto indignado, también escuchaba. Sus manos gruesas se aferraban al volante y su rostro adusto miraba por breves intervalos el paisaje a través de los cristales del autobús. Los jóvenes, por el contrario, no cesaban de expresar la alegría que sentían al ir todos juntos. Sólo algunos se mostraban pensativos y, hasta cierto punto, angustiados, con la mirada perdida en sus propias imágenes.
–Llevamos la consigna de los compañeros del comité de apoyar a nuestras compañeras en su plan de acción. Como siempre, el gobierno se niega a cumplir con los acuerdos ya firmados. No olvidemos que el Estado pretende cerrar todas las normales rurales del país, y tenerlas marginadas es parte de su estrategia para lograr tal fin.
Después de estas palabras, entre ellos continuaron las bromas, las risas, los cuentos y las fantasías, así como los comentarios sobre los pendientes en algunas asignaturas, los detalles en las clases con ciertos maestros, las nuevas amigas, la nostalgia por el pueblo abandonado y los padres ausentes. También prevalecieron los pausados silencios y los miedos ante la realidad que hallaban en cualquier sitio que miraran con verdadera atención: en la casa, la comunidad, la escuela, el país. Pero después, el arribo del sueño y la pérdida de la noción del tiempo.
Mientras tanto, en el exterior, la belleza natural se mantenía en su esplendor a través del paisaje cambiante en todas sus formas y matices. Los autobuses avanzaban y se acercaban a su destino.

Después de un tramo de curvas e inicio de una recta, a unos cuantos kilómetros de aquella escuela normal, vieron que había un operativo policial con grandes camionetas en la carretera para impedir el acceso de los autobuses. Con enérgicas señales obligaron a los choferes a parar y orillar los autobuses, y a conducirlos por una senda hacia un paraje solitario del campo.
Todos vestían de civil, muchos con pantalones de mezclilla y playeras o camisas de distintos colores. Sus camionetas eran oscuras y en su mayoría desgastadas. Los hombres, que eran más de treinta, obligaron a los jóvenes a bajar de los autobuses. Portaban grandes pistolas y pesados rifles con los que apuntaban a los estudiantes para atemorizarlos.
–¡Bájense, revoltosos de mierda! –gritó un hombre corpulento que sujetaba el rifle con sus manos morenas y fuertes, apuntando en todo momento a los muchachos.
–¡Las manos atrás de la nuca, cabrones! –gritó otro hombre de ojos profundos y coléricos, con su arma metálica y amenazante.
–¡Bajen la cabeza pelona, hijos de puta! –volvió a gritar el primer hombre.
Sobre sus delgados cuerpos iban a parar las miradas furibundas de los hombres. Les decían, una y otra vez, que quien intentara escapar lo acribillarían de inmediato.
–Si corren, se los va a llevar la chingada.
Pronto los hombres se dividieron en tres grupos. Cada grupo se hizo cargo de un autobús con sus respectivos estudiantes. Condujeron al primero hacia un lado del sitio; luego, al segundo a otro extremo; finalmente, al tercero a la parte central, con un breve intervalo entre una operación y otra. En seguida, tres hombres por separado pidieron a los choferes que identificaran a los líderes.

Los autobuses quedaron estacionados y separados entre sí, con el resto de los muchachos adentro, custodiados por los demás hombres armados. Cuando se tuvieron a los cabecillas les dijeron que en cuanto terminara la “operación” los dejarían ir y que, mientras tanto, estuvieran callados y quietos.
A quienes identificaron como “los grillos, hijos de puta”, los introdujeron por separado a parajes distintos. Para ello, se formaron tres grupos de dos hombres cada uno para hacerse cargo de los muchachos. Pronto los grupos se separaron.
Eran como las seis de la tarde cuando avanzaron hacia dentro de aquel paraje abandonado, hasta que ya no se escuchó ruido alguno.
Entonces entraron ellos también al fondo del campo. Los hombres iban tras de Uriel. Eran dos hombres de no más de treinta años de edad. El sol estaba ya cerca del monte. Un aire suave y fresco corría y, al cruzarse con los árboles y arbustos, susurraba una melodía un tanto triste. Sobre el suelo arenoso, ligeramente accidentado, el pasto estaba casi seco, entre marrón y gris. Había pequeñas plantas espinosas, sobresaliendo los nopales y los cactus; árboles a medio crecer, de numerosas ramas y pequeñas hojas, algunos con más de un tallo; así como mezquites y sicomoros. En ciertas partes se distinguían los restos de algunos animales muertos, disecados por el sol y el desamparo. En el cielo descubierto en gris y azul fúnebre, sin nubes, tres águilas acechaban a sus presas. Y a lo lejos, más montes y más cielo.
El sol les requemaba el rostro y los brazos descubiertos. El de mayor edad, al fin dijo:
–¿Lo ejecutas tú, o yo?
–Te lo dejo a ti. Tú, mátalo.
Entraron más adentro, para que no hubiera más testigos que los mustios árboles y las mudas piedras del cerro. Entonces eran sólo ellos dos, sin más silencio o ruido que el de ellos dos.
–Ya ves, cabrón, lo que te va a pasar por andar de revoltoso –dijo el hombre, desenfundando el revólver y sin dejar de ver a los ojos de Uriel-. Híncate y pon atrás tus manos y mira de frente, como los hombres –ordenó con más severidad.
Entonces Uriel sintió más miedo y sus lágrimas comenzaron a salir en grandes chorros. Ligeramente, inclinó la cara y sus ojos dieron con su propio cuerpo y luego con el suelo gris, pedregoso, seco.
–¡No te agaches, hijo de tu pinche madre!
–No me mates, por favor, mi madre está enferma y sola –imploró Uriel.
–¡Cállate, cabrón, tu madre qué culpa tiene de que andes en estas chingaderas! –dijo el hombre iracundo.
–¡Perdóname, madrecita! –exclamó Uriel, en llanto abierto.
El hombre flexionó sus rodillas, clavó una de ellas en el suelo, y la otra, levantada, sirvió para colocar su codo. Con una mano sujetó el antebrazo, y con la otra, con mayor fuerza, empuñó el arma con el dedo tenso en el disparador.
En algún sitio impreciso, Uriel creyó ver el semblante de su madre en suaves matices que armonizaban con los colores cálidos del entorno. El entrañable rostro lo acompañaba una vez más como antaño.
La pistola brilló entre la mano nerviosa del hombre, y el gran ojo del cañón se detuvo fijamente ante el pálido semblante de Uriel. Su mente se quedó en blanco. Ante él sólo estaba aquel hombre de fisonomía pesada y terrible, balbuciendo palabras inconexas que no escuchaba, a pesar de provenir de sus propias entrañas.
En esos instantes la vida del muchacho dependía de un absurdo de la existencia. Esperando la detonación que lo derribaría y aniquilaría, en lugar de estar en otro lugar, como lo era su escuela, o bien su casa junto a los suyos.
El ojo del hombre estaba en el punto de mira del arma cuando de pronto, en un tono compungido, se escucharon las palabras que nadie esperaba, y menos por él mismo que había ido hasta ese lugar para cumplir con un mandato criminal.
–¡Qué suerte tienes, hijo de la chingada! Te pareces harto a mi hermano. ¡Estoy viendo a mi hermanito en tu pinche cara! No te puedo matar.
Uriel vio que el hombre destensaba sus brazos, sus manos, su rostro, todo su cuerpo, y que se incorporaba lentamente. En su postura, Uriel no sabía qué hacer, ni en qué pensar. Ahora esperaba cualquier desenlace a partir de lo que el hombre expresaba entre sentimientos encontrados. Le gritaba y lo injuriaba al tiempo que repetía, una y otra vez, el nombre de su hermano, presente en el rostro de Uriel.
–Corre, cabrón. ¡Pero corre ya, si no quieres que ahora sí te mate! –gritó entonces el hombre con más furia.
Dirigiéndose hacia el lado contrario de donde se hallaba el hombre, Uriel echó a correr como nunca lo había hecho en su vida. Brincaba las piedras para no tropezar. Pensó que tal vez lo mataría por la espalda como a quien le dan la opción de escapar sólo para ser ejecutado en plena huida. Comenzó a correr en zigzag, subiendo la pendiente del cerro tan rápidamente como podía. Alzaba el rostro para tragar el aire que necesitaba para no desvanecerse por la asfixia que ya lo estrangulaba. Hubo un disparo, en seguida otro, y luego otro más. Sentía cada proyectil hecho fuego en su espalda, en su cabeza, en cualquier parte de su cuerpo. A unos cuantos pasos del borde del cerro, pudo finalmente impulsarse lo más lejos posible, dando un giro en el aire como parte de una estrategia instintiva y alcanzar la pendiente posterior. Su delgado cuerpo cayó secamente sobre el suelo, en donde reinaban matorrales, piedras y pequeños troncos recién cortados y, más al fondo, árboles y más piedras de todos tamaños. Comenzó a rodar con tanta fuerza que alcanzó una velocidad imparable por el declive pronunciado del cerro. El dolor le era insoportable. Quiso detenerse para no rasparse ni golpearse más contra lo que encontraba en el trayecto. Creyó ver arriba al hombre jalar el gatillo de su revólver, cuando sintió de pronto un duro golpe sobre su cabeza. Desapareció la luz ante él, y el mundo se volvió una completa oscuridad.

A quienes no fueron señalados como “los grillos, hijos de puta”, los dejaron ir, por lo que en cuanto llegaron a la normal dieron la noticia. En esa noche emprendieron la búsqueda de sus compañeros que aquellos hombres se habían llevado para asesinarlos. A Uriel lo encontraron próximo a unos árboles de aquel paraje solitario. Tenía el rostro un tanto desfigurado y sus ropas desgarradas y cubiertas de sangre y tierra. Su piel aún mantenía cierta blandura, pero sus ojos comenzaban a tener la opacidad de una ausencia sin retorno.
___
*Virgilio Gonzaga es poeta, narrador y pintor. Estudió docencia en la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, y en otras instituciones pedagógicas del país. De 1985 a 1987 realizó estudios de artes plásticas en el Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca (dependiente del INBA), y en 2020 de escritura creativa en el Centro de Creación Literaria “Xavier Villaurrutia”, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. El presente relato fue tomado de su libro Tiempo funeral (Juan Pablos Editor, 2015).