Pedro Paunero
En cierta ocasión, durante el transcurso de una entrevista, le preguntaron a Alfred Hitchcock sobre las posibilidades de que su más reciente taquillazo, “Psicosis” (Psycho, 1960), cinta con la que llevaba el cine de Serie B (tan barato pero tan taquillero) a un nivel artístico, y que le daba al Maestro del Suspenso las posibilidades de indagar en la mente de un asesino, a la vez que de explorar, con amplitud, su refinada técnica cinematográfica, si la película podría ejercer una influencia negativa sobre su público.
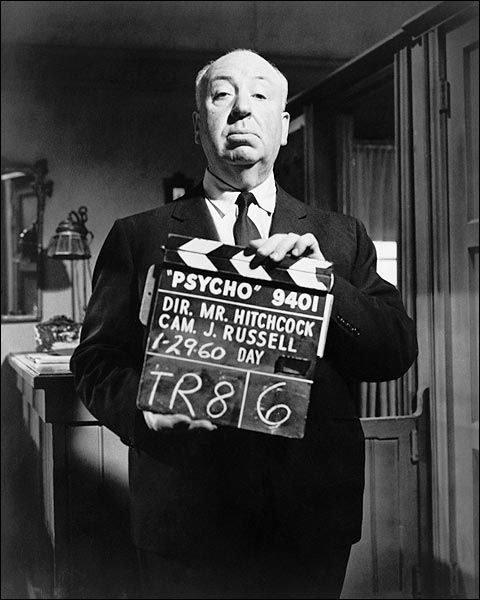
En una palabra, la pregunta era: si la cinta podía provocar la aparición de asesinos seriales, después de haber ido a verla al cine. Hitchcock contestó, un poco molesto –tan sólo un poco- que, a menos que en realidad se estuviera loco, la película no ejercería ese poder. Que no era para tanto pues, ya que al cine –sobre todo al suyo, tan consciente del hecho- le interesa provocar emociones, como al arte (visual) que es.

A Hitchcock, como artista del cine, lo que, en última instancia le importaba, era la manera de contar una historia y no tanto la historia en sí misma: el cómo sobre el qué. La legendaria escena de la ducha demuestra tal idea en estado puro.

Desde que Herschell Gordon Lewis diera inicio al cine Gore con “Blood Feast” (1963),

una amalgama de mal gusto, horror y tripas, dirigido a un público minoritario de autocinemas –que se volvió multitudinario-, el género fue depurándose hasta alcanzar uno de sus tantos clímax con “La masacre de Texas” (The Texas Chain Saw Massacre, Tobe Hooper, 1974),
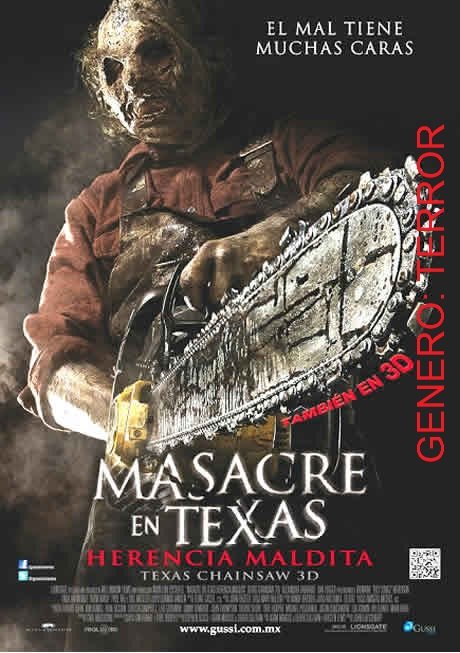
cinta que, insólitamente, adquirió el MOMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York para su colección particular, aunque jamás se ha quitado el estigma (palabra quizá nunca mejor aplicada) de haber provocado un daño irreparable, no sólo en el cine, sino en los espectadores. Ya Los Angeles Times había calificado la película de Gordon Lewis como a una “mancha en la historia del cine americano”. Y es que, no hay pretensiones intelectuales en el cine gore, en el cual se apela a las más bajas emociones del espectador y nada más. Y el espectador reacciona en la taquilla: películas exitosas y el reclamo de continuaciones, imitaciones y remakes.
Acaso, debate interminable, este tipo de cine cumpla con una función bien definida, la de estimular en sus fanáticos no sólo la producción de adrenalina, sino la de crear la sensación de haber sobrevivido a una –falsa- experiencia fatal y mortal, desde la cómoda butaca de la sala del cinema de moda. O, quizá y en última instancia, sólo se busquen esos “deleitables terrores”, como dijera Jorge Luis Borges al referirse a la novela “Los primeros hombres en la luna” de H. G. Wells, en una tarde de escapada y nada más.

Una mera cuestión de enfoque psicológico. La psicología y la psiquiatría son disciplinas tratadas en el cine desde muy antiguo, la primera película que introducía un tratamiento psicoanalítico es “Secretos de un alma” (Geheimnisse Einer Seele; George W. Pabst, 1926) con un guion de Hans Sachs, discípulo de Freud quien, lejos de emocionarse por ver difundido su novedoso método en un medio tan moderno como el cine, expresó que no le parecía que un medio visual pudiera ser capaz de representar las abstracciones investigadas por su “causa” (el psicoanálisis), como no fuera otra que el amor, emoción o estado de ánimo (bioquímica pura) de gran atractivo en la pantalla y fuera de esta.

Una vez más, aunque con “Psicosis” pretendiera tocar el tema por excelencia de dichas ciencias, ya desde el título, Hitchcock, muy dado al gusto de explotar las teorías de Freud, se había ocupado de la amnesia, el subconsciente y el psicoanálisis en “Cuéntame tu vida” (aka. Recuerda; Spellbound, 1945),

en la cual, basándose en un guion del denominado “Shakespeare de Hollywood”, Ben Hecht, que se complica con una jerigonza que aparenta ser psicoanalítica –como bien ha señalado Joshua Klein del “Chicago Tribune”-, pero que no significa nada, sentará las bases del cine que le seguirá y que aborde los mismos temas. Una perspectiva deficiente, carente de profundidad científica, apegada a los requerimientos del guion, la rapidez y la inmediatez que el cine, siempre como consumo de masas, exige. Una excepción, que resulta, como tal, inquietante, perturbadora y aterradora por momentos, es la que ofrece Anatole Litvak en su película “Nido de víboras” (The Snake Pit, 1948),

con la historia de Virginia Cunningham (Olivia de Havilland), una paciente psiquiátrica recluida en el “nido de víboras” del título, es decir, una especie de pozo de la desesperanza que mostraba el inhumano hacinamiento de los pacientes incurables. La película de Litvak, con sus escenas de crudeza, muestran que el director no se andaba con ambages.

La película “Guasón” (Jocker, Todd Phillips, 2019) constituye un buen ejemplo de esta “era de cristal”, de esta ola de corrección política en la que todo se comprende desde un ángulo tan quebradizo como el vidrio. En Jocker lo psiquiátrico vertebra la trama pero, a diferencia de “El fotógrafo del pánico” (aka. El fotógrafo del miedo; Peeping Tom, 1960), que le costó la carrera a su director, Michael Powell, su pretensión va por el camino de la comprensión, la empatía que, en un alarde de virtuosismo actoral por parte de Joaquin Phoenix, despierta en el espectador. En el caso de Powell, que hasta antes de presentar esa cinta proscrita que es “El fotógrafo del pánico”,

se había caracterizado por llevar a la pantalla grandes producciones, varias de las cuáles se convirtieron en clásicos sumamente alabados, sumamente adorados, como “Narciso negro” (Black Narcissus, 1946), no se le perdonó este viraje tan brutal, y descarnado, para contar la historia de un fotógrafo y videasta que, al captar a sus modelos con la lente las asesina. La cinta es una metáfora desagradable de cómo el vehículo para capturar la “realidad” puede dañar al ojo mismo, y de todo aquello que nos hemos hecho o de aquello en lo que nos hemos convertido, al transformarnos, artes visuales mediante, en meros “Voyeurs”.
En “El fotógrafo del pánico” hay una escena que pretende explicar la psicopatía de su protagonista, Mark Lewis (Karlheinz Böhm), en un flashback ingenioso, pero irresponsablemente superficial, cuando su padre lo sometía a experimentos oscuros, carentes de toda ética y, aún peor, de empatía paternal, al someterlo a horas de vigilia forzosa, al despertarlo proyectándole encima potentes reflectores y tirarle lagartos en la cama. Procedimientos, todos, pertenecientes al espectro más amplio que despliegan los verdugos en la tortura de prisioneros políticos y de guerra. Powell se esfuerza por conseguir esa empatía fácil para con el espectador hacia su asesino.

El resultado, en su tiempo, demuestra el fracaso de sus pretensiones. A la distancia, la película ha ganado un estatus de película de culto, como cinta que ya intuía la edad de los asesinos seriales, inherentemente amalgamados en la enajenación capitalista. En el fondo, la película de Powell nos acusa a nosotros mismos y esto, probablemente, fue lo que el público de aquellos años no comprendió. O comprendió demasiado bien.
Powell convertía a sus espectadores en voyeurs involuntarios. Los ojos del asistente al cine veían lo que aquella cámara asesina veía –y, con esta, lo que los propios ojos del asesino veían- al matar: los gestos de horror, los espasmos de muerte, el último brillo antes de expirar. Mark Lewis indagaba en ese horror postrero el propio horror que le corroía por dentro y que, siguiendo la blanda teoría de la película, le otorgaba un débil resquicio de auxilio y auto comprensión. Los espectadores prefirieron la “Psicosis” del popular Hitchcock, más oblicua sin embargo, más artística y con más estilo, con todo y su trama “pulp”, que sólo un maestro consumado podía llevar a otro nivel, que a la película de Powell. Aquellos espectadores, pues, seguían prefiriendo un cine inocuo –en el caso del tsunami de imitaciones que “Psicosis” provocó, que regresaban al origen de la película de Hitchcock: una novela barata escrita por Robert Bloch- como mero escape de la cotidianidad. Los tiempos, precipitados hacia esta era de hastío, demostrarían su equivocación y subrayarían la intuición de Powell.

“Guasón” se ha comprendido bien, o mal entendido, de acuerdo al punto de vista de tantas personas, que las críticas escritas sobre la misma deben ostentar uno de los récords sobre películas sobre las que más se ha dicho. Pero todavía quedan algunas por decir. Como en la mayoría de los filmes sobre psiquiatría, enfermedades mentales y pacientes psiquiátricos, “Guasón” resulta superfluo, y hasta irresponsable, en su tratamiento de disculpa hacia el padecimiento mental de su protagonista, Arthur Fleck (Phoenix), al que orilla a cometer los actos que comete la sociedad alienante y -¡Cómo no!- la situación económica a la que han sometido a esa Ciudad Gótica (Ghotam City) los millonarios -eso sí, todo un acierto al hacerla tan parecida a cualquier ciudad de occidente, en un intento de realismo social que causa estupor cuando sabemos que su fuente es el cómic y su ciudad, por ende, una ciudad de cómic- cuya riqueza obscena ofende a las clases desfavorecidas.

Culpar al capitalismo y, con ello al rico, al magnate, al millonario, no sólo es costumbre populista, sino de filósofos. Así, por ejemplo, Byung-Chul Han: la depresión, síntoma del hastío extremo, como característica del capitalismo de la hiper modernidad (término, este último del francés Gilles Lipovetsky). Razones no faltan a la vez que, una vez más, todo se limita a quedarse en la capa superior, tan tensa como peligrosa, de un lago congelado, sin reconocer la parte sumergida del iceberg que constituye toda sociedad humana. “Guasón”, en su equívoca naturaleza (me refiero a la película), nos cuenta el ascenso de un Súper villano de cómic de una manera tan distinta que dudamos que estamos siendo testigos del surgimiento y ascenso del más psicópata –y el más súper, mega, recontra conocido y popular- personaje del universo “Batman”. Su genialidad radica ahí: en la manera de contarlo a pesar de los equívocos no deliberados. Equívocos como el origen de la enfermedad mental de Fleck, que lo catapultan al asesinato. Pero, un momento ¿es “este” Fleck el culpable del asesinato de los padres de Bruce Wayne? No cabe duda que el equívoco también es deliberado. Asombroso resulta que, aun con su poco entendimiento de los orígenes de la psicopatía, la película haya despertado en el público el interés por la salud mental. Bravo por ello. Equívoco resulta que, a las manifestaciones populares, a las marchas y al ejército de héroes de la red, y de las calles, que se escudan tras la máscara de Guy Fawkes (aquél personaje que pretendió hacer estallar el edificio del Parlamento británico), popularizadas por la película “V de venganza” (V for Vendetta,

James McTeigue, 2006) y del movimiento “Anonymous”, también basadas en un cómic, este escrito por Alan Moore y dibujado por David Lloyd, con su inolvidable personaje que lucha contra el status en un estado policial, se añada el maquillaje del Guasón, psicópata por excelencia pero –ahora- empático porque “la sociedad capitalista, encarnación de todo lo diabólico, lo ha hecho así”.

¿Dónde quedará Batman y su lucha contra el mal ahora? ¿Es que acaso el género del cómic –si se le puede llamar así, aunque reconozcamos que es toda una manifestación del arte gráfico-, ha madurado y accedido a un nivel superior? Y, sobre todo ¿el cómic necesita madurar? Cuando Tarkovski expresaba su decepción, por no haber sabido romper con el género de la ciencia ficción con su adaptación de la novela “Solaris” (pub. en 1961) de Stanislaw Lem, estaba ya allanando el camino para romper con el mismo en “Stalker” (1979), una cinta que es, al mismo tiempo, resultado de su genio creativo como de las duras condiciones de rodaje. Pocas películas han roto y, hasta quebrantado, el género, y se las reconoce (apenas) como filmes que pueden enmarcarse en la ciencia ficción por una serie –o una suerte- de alusiones a los temas clásicos del género, así “Todo Modo” (Elio Petri, 1976), con su epidemia que devasta Italia mientras sus políticos se recluyen en un convento para decidir el nuevo orden, “Alphaville, una extraña aventura de Lemmy Caution” (Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution, 1965),
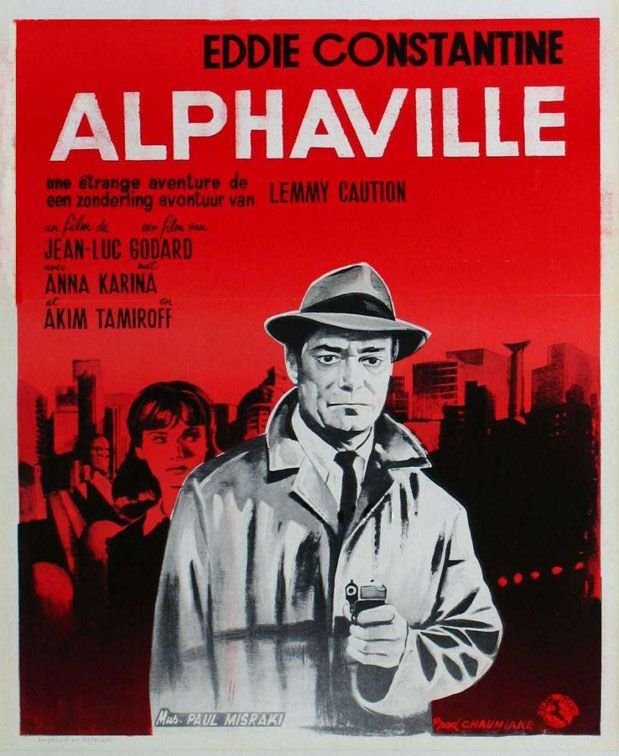
una de las cumbres de la Nouvelle Vague por parte de Jean-Luc Godard (que tanta influencia muestra sobre la “Blade Runner” de Ridley Scott) y “Ceguera” (Blindness, Fernando Meirelles, 2008), adaptación (a regañadientes) del libro “Ensayo sobre la ceguera” del Premio Nobel José Saramago.

¿Y qué decir de “Invasión” (1969), la película del argentino Hugo Santiago Muchnik, con un guion de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, tan cercana a esa obra maestra de la literatura que es “El desierto de los tártaros” de Dino Buzzati? Y unas cuantas más.
“Guasón” se inscribe en esa breve lista de películas rompedoras, aunque inquietantemente equivocadas, que mantienen al espectador asombrado por lo atrevido de su visión. Se la ve con la suposición de estar viendo otra cosa, hasta que el nombre de Thomas Wayne es mencionado y se rompe el hechizo y, acaso, esta sea una de esas partes más endebles del filme. “Guasón” recuerda, por momentos, la tragedia de “El hombre que ríe” (pub. 1868),
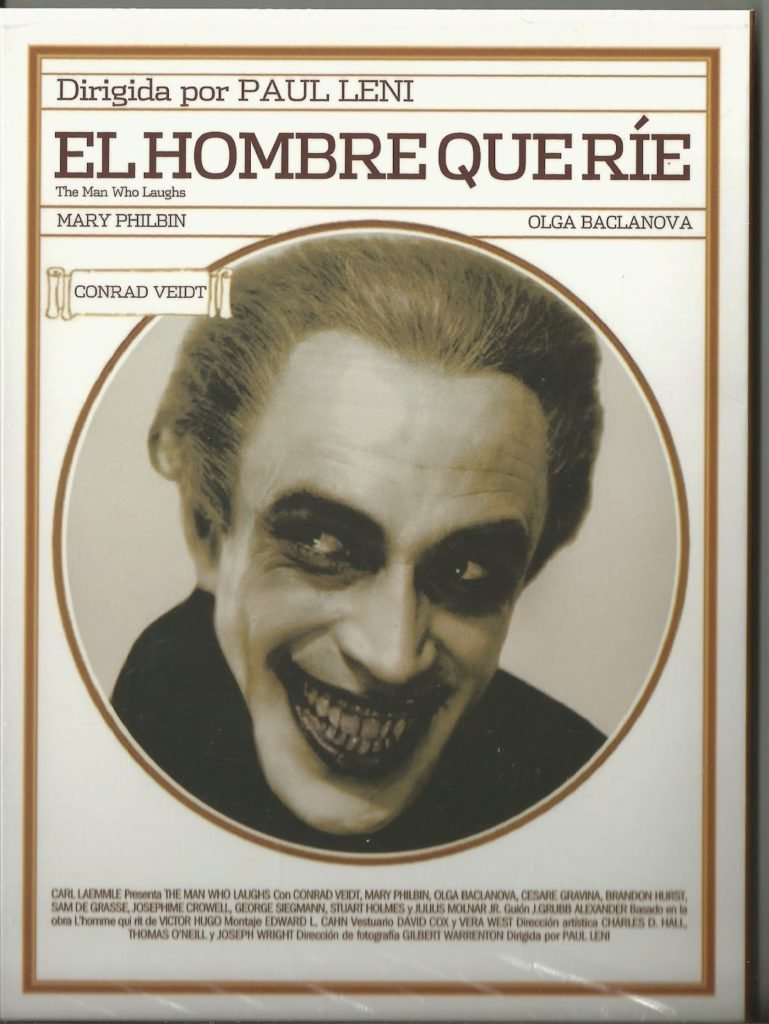
la novela de Victor Hugo que inspiró a Bob Kane (autor de Batman) para la creación del “Joker”, con su personaje Gwynplaine, obligado a sonreír eternamente (su boca fue deformada con el propósito de servir como niño explotado, cirugía de la “Bucca fissa” mediante), aunque padezca un alma atormentada; por momentos es el anti payaso más real que el increíble (por no ser creíble) Pennywise de Stephen King.

“Guasón” es un hito de esta “Era del cine de Súper Héroes”, que accede a otra etapa y, a la vez, la supera. A pesar de sus equívocos, superficialidad científica, errores o equivocaciones, es esto lo que debemos reconocer y valorar del filme de Todd Phillips. Un antes y un después. Un punto y aparte.
Quedémonos con eso.










