Europa tardó un cierto tiempo en descubrirlo, pero finalmente cayó en la cuenta de que la Nueva España –más tarde México– fue el primer territorio donde se preparaban y consumían cotidianamente alimentos hechos con tres cereales: el maíz, originario de América; el trigo, que importaron los conquistadores a partir de 1519, así como el arroz, el cual llegó a las costas mexicanas primero con los españoles, y después, con todas sus variedades, por medio del Galeón de Manila o Nao de China, a partir de 1565.
Como todo proceso, la adaptación del pueblo mexicano a los alimentos preparados con los nuevos cereales también le tomó un tiempo. En el camino hacia la integración de la cocina novohispana el trigo y el arroz demoraron en su aclimatación, hasta que lograron convivir sin conflicto con el maíz. En el caso del trigo, la harina de este cereal se alternaba con la tortilla en el papel de pan; pero cedía ante ella en la amplia variedad con que masa y tortilla se convertían en personajes principales de la cocina mexicana. Y en el caso del arroz, se ganó un lugar destacado lo mismo como guarnición o complemento de platos principales que como alimento fundamental de un primer tiempo.

Mas los cereales, si bien muy importantes en la dieta novohispana, no fueron los únicos ingredientes de su cocina, pues esta se enriqueció con aportaciones de especias asiáticas. Todo comenzó con la expedición a las llamadas islas de la Especiería encabezada por almirante Miguel López de Legazpi y el cosmógrafo y fraile español Andrés de Urdaneta, la cual había partido en noviembre de 1564 de lo que ahora es la Barra de Navidad, en Jalisco, y descubrió la ruta de regreso del archipiélago filipino a la Nueva España navegando, primero, hacia el norte hasta encontrar la corriente Kuro-Siwo, cuyos vientos del oeste los llevarían hasta la Alta California en casi tres meses de navegación del océano Pacífico, y desde ahí, si el buen clima lo permitía, surcar aguas durante quince singladuras en dirección sur para recalar, finalmente, en la bahía de Santa Lucía –hoy Acapulco– antes de completarse el cuarto mes desde la fecha de partida.

Pero, ¿qué era lo que los osados navegantes españoles y las valientes tripulaciones novohispanas buscaban con tanto afán en el Lejano Oriente?
En un principio, especias, sobre todo pimienta, clavo, canela y nuez moscada, tan valiosas como para arriesgar durante doscientos cincuenta años (1565-1815) cuantiosos capitales y un total de ciento diez galeones que hicieron la ruta Acapulco-Manila-Acapulco. Estas naves llevaron y trajeron durante más de dos siglos a noventa mil marineros y soldados; pero, sobre todo, colonizadores y comerciantes. Por ello no debe sorprendernos que en México se cultive el mango de Manila o se críen descendientes del ganado embarcado originalmente en la isla de Cebú, pues ambos llegaron de Filipinas en la Nao de China, al igual que el mantón de Manila, la guayabera, el paliacate (de Pulicat, poblado de la India), la china poblana, y hay quien dice que también el mole y los pipianes, cuyo extraordinario parecido con la mezcla india de especias denominada masala conduce a sospechar que se trata de un plato no de origen indígena sino mestizo; así como el chile javanero, que los despistados rebautizaron como habanero cuando su origen no está en La Habana, sino la isla de Java; de la misma manera que otros no menos despistados escriben cebiche con «uve», cuando esta palabra proviene de la palabra «cebo», es decir la carne cruda de pescado que utilizan los pescadores como carnada para atrapar a peces y que, marinada con jugo de limón, sirve como alimento para quien pesca en lugares donde no es fácil ni aconsejable hacer fuego, como en un bote.

Este intercambio, benéfico para todas las partes que en él intervinieron, constituyó la empresa comercial más próspera de los siglos XVI, XVII y XVIII. Fue la pionera del comercio global y tan rentable que permitió mantener una flota de cuatro galeones de mil setecientas a dos mil toneladas en constante navegación, más una armada para proteger la rutas y fortalezas en los puertos terminales, como la de San Diego, en Acapulco, o el fuerte de Santiago en la bahía de Manila, Filipinas. Todo ello para cuidar de la carga y descarga de la mercadería en ambos extremos del océano, pues los galeones transportaban, además de las preciadas especias, objetos de laca, porcelana, marfil, así como muebles, sedas, tafetanes, rasos, terciopelos y toda clase de mercancías producidas tanto en las islas de la Especiería como en el continente asiático, pues en la nao también llegaba a la Nueva España productos chinos, japoneses, indios y persas que eran pagados con plata mexicana, los famosos reales de a ocho. Y de regreso se enviaba a la Especiería productos europeos y materias primas americanas que eran muy apreciadas en los mercados orientales.


Una vez en tierra, estas valiosísimas cargas eran transportadas por recuas de mulas llamadas «conductas», de Acapulco a la Ciudad de México, donde se comerciaba una parte de ellas. Otra parte salía en conductas a Veracruz para ser reembarcadas en la Flota de Indias con destino a Sevilla y Cádiz.
El intercambio entre Europa y Asia a través de la Nueva España se convirtió así en la principal ruta comercial del mundo, ya que España no podía enviar embarcaciones que pasasen junto al cabo de Buena Esperanza porque, de acuerdo con el Tratado de Tordesillas, la ruta que bordeaba la costa africana estaba reservada a Portugal. A cambio de ello la Corona española se reservó el derecho a explorar el Pacífico desde la más importante de sus colonias americanas, la Nueva España.
La travesía Acapulco-Manila-Acapulco solía durar entre siete y ocho meses. Si a eso se añade que después había que cruzar el territorio del virreinato novohispano en aproximadamente tres semanas, reembarcar en Veracruz y partir de regreso a España, el resultado era que viajar de Sevilla a Manila y volver llevaba aproximadamente un año. Entonces era cuando las especias mostraban su valor, pues además de magníficos sazonadores eran los mejores preservadores de alimentos que existían; mejores incluso que la salmuera.

Así, la Nueva España –más tarde México– aprendió a comer con una dieta enriquecida y variada mucho antes que otras regiones del continente, y si bien al norte del río Lerma predominó la magra cocina de los presidios y las vaquerías (propia de exploradores, soldados, gambusinos y ganaderos), con abundancia de alimentos cocinados a las brasas, a la plancha o deshidratados como la cecina, que era lo que podían permitirse quienes migraban con frecuencia, sin acceso a casi ningún platillo horneado, asado, estofado o al vapor, no sucedió lo mismo en el resto del virreinato. Al sur de ese río, la Nueva España aprendió a comer con una dieta enriquecida y variada mucho antes que otras regiones del continente. Aquí predominaban los muy elaborados y complejos platillos indoamericanos que al combinarse con los europeos y asiáticos resultaron en una mezcla equilibrada de extraordinaria calidad y sabores sublimes.
Esto lo notaban los extranjeros que visitaban México, y para ello bastan dos testimonios de sofisticadas damas que arribaron a nuestro país después de haber recorrido medio mundo. El primero de ellos pertenece a la señora Frances Erskine Inglis, marquesa de Calderón de la Barca, por haber contraído matrimonio con el diplomático español Ángel Calderón de la Barca, primer embajador de la Corona de España en México.

La marquesa había nacido en Edimburgo, Escocia, en 1804. Emigró a Estados Unidos en 1830 y ocho años más tarde se casó en Boston con quien sería embajador de España en México. Era una persona culta, hablaba varios idiomas, era lectora voraz y escribía con un estilo fluido, agudo y gracioso sobre todo lo que experimentaba. Uno de sus primeros acercamientos a la comida mexicana lo vivió poco después de desembarcar en Veracruz, durante el viaje en diligencia a la Ciudad de México, donde su marido debía presentar sus cartas credenciales al Gobierno mexicano.
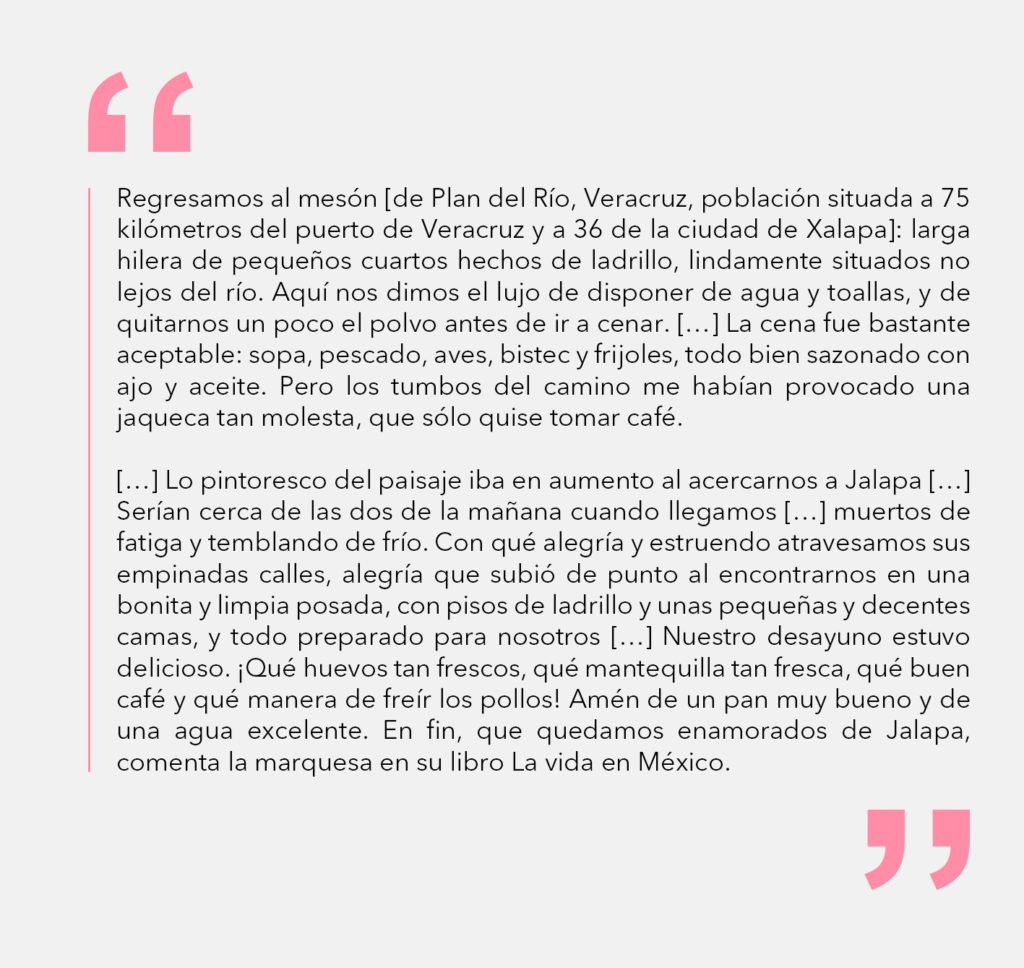
Es de hacer notar que la primera experiencia con la cocina mexicana de la marquesa Calderón de la Barca no tuvo lugar en una mansión propia de su rango de embajadora ni en el Palacio Nacional, sino en modestas posadas del camino asociadas con la empresa que se encargaba de transportar a los viajeros que llegaba de Europa. Pese a ello, la entusiasta opinión de la marquesa sobre la variedad y frescura de lo que le fue servido da una idea de la calidad de los alimentos con que fueron obsequiados durante su viaje: sopa, pescado, aves, bistec, huevos, mantequilla, café, pollo frito, pan recién horneado y… «agua excelente». Y todo esto en 1839.

Otro testimonio no menos interesante es el de la condesa Paula de Kolonitz, perteneciente a la nobleza austrohúngara, quien viajó a México en 1864 como dama de compañía de la emperatriz Carlota. Kolonitz permaneció seis meses en el país y si bien sus primeras impresiones no fueron agradables, terminó enamorada de México y lamentando tener que marcharse.
Sobre sus experiencias escribió un libro llamado Un viaje a México en 1864, que se imprimió en nuestro país casi un siglo después de haber sido publicado en Europa. En él la condesa narra su experiencia con la cocina mexicana durante un viaje a los alrededores de Pachuca.
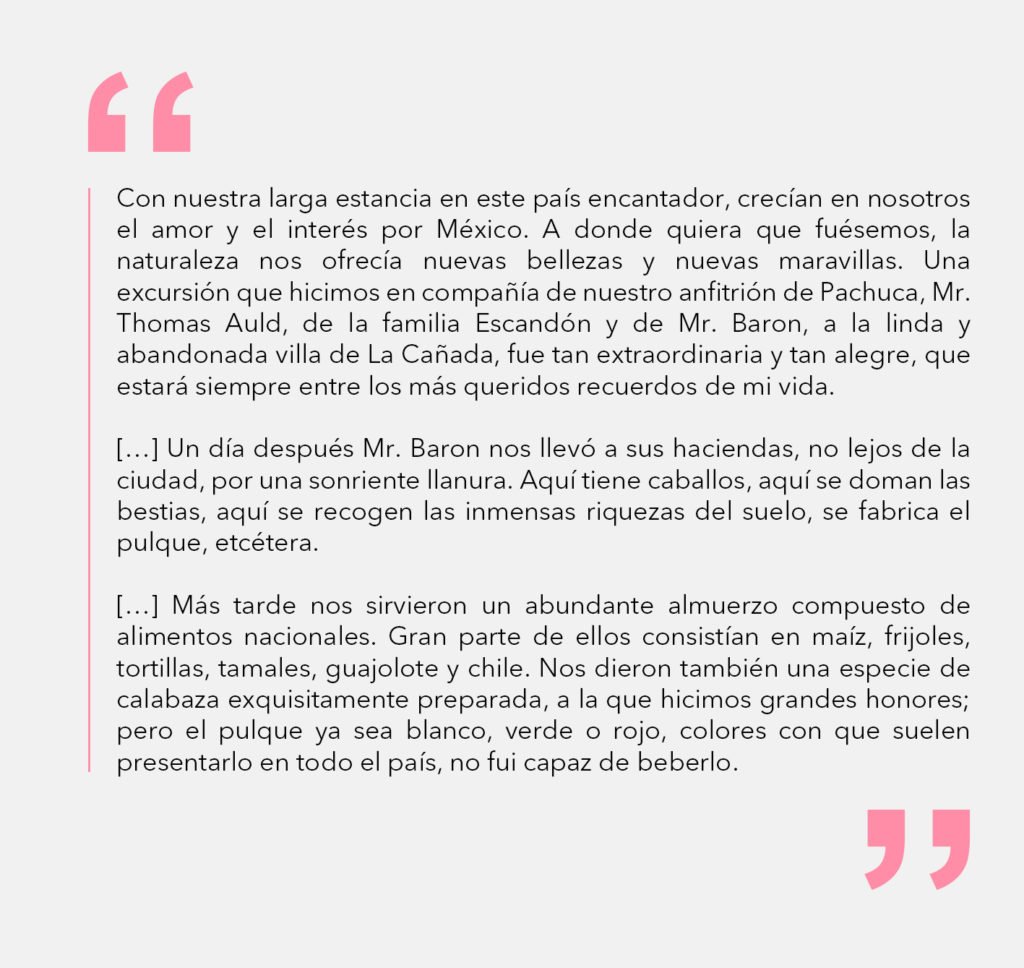
Como puede observarse en su testimonio, la condesa Kolonitz fue expuesta por su anfitrión británico, Mr. Baron, a un abundante almuerzo compuesto por los productos de la milpa mexicana: maíz y sus derivados, frijol, chile y calabaza.
Si se compara entre los alimentos que degustó en 1839 la marquesa Calderón de la Barca en las posadas del camino entre Veracruz y México, y los que probó la condesa Kolonitz en 1864 en el altiplano mexicano, existe una diferencia tan grande que nos lleva a concluir que no obstante tratarse del mismo país, en el México del siglo XIX se comía de lo más variado y había para todos los gustos.

El menú de la marquesa Calderón de la Barca en la posada de Plan del Río, Veracruz, revela una cocina de influencias mediterráneas, donde todo estaba «bien sazonado con ajo y aceite», según cuenta ella. En cambio, el menú que probó la condesa Kolonitz consiste en el almuerzo típico e intemporal de los mexicanos, compuesto por alimentos que no responden a una moda ni influencia, sino a lo que la tierra produce y pone al alcance de quienes la trabajan: maíz, frijoles, tortillas, chile, tamales, guajolote… Todo esto suena –y más que sonar huele– a campo mexicano, perennemente generoso.
Otro detalle que resulta apreciable es que en los testimonios se pondera la frescura de los productos y la manera de prepararlos. A la marquesa Calderón de la Barca hasta el agua de Xalapa le pareció excelente, lo cual no debe extrañarnos pues hasta la fecha lo es. El agua de Xalapa derivaba en general de arroyos de montaña, que al discurrir ladera abajo por más de mil metros, desde las estribaciones del Cofre de Perote, solía llegar fresca a la ciudad y en un estado de pureza tal que ni las tecnologías actuales han conseguido igualar.
La condesa Kolonitz, en cambio, quedó maravillada con la preparación dada a la calabaza que les fue servida como postre de su almuerzo campirano en una hacienda cercana a la ciudad de Pachuca.
¿Y Maximiliano?… Hasta las chanclas

Ninguna crónica sobre la cocina mexicana vista por los extranjeros estaría completa sin las experiencias vividas por el emperador Maximiliano de Habsburgo y su corte. No obstante lo refinado de sus almuerzos y cenas tuvo tiempo para experimentar algunas excentricidades, como mezclar, con resultados funestos, champaña francés con pulque hidalguense durante una travesía por el lago de Texcoco, lo cual puede comprobarse en este relato de su secretario particular, José Luis Blasio en su libro Maximiliano Íntimo.

La comida mexicana, tanto si se trataba de experimentos con sólidos o con líquidos, como de mixturas de lo europeo con lo indígena y lo oriental, pasó por experiencias tan originales y afortunadas que terminó por consolidarse como una cocina rica, variada, sana, sabrosa y sumamente original, porque todas sus mezclas contribuyeron a enriquecerla.
(Fragmento del Capítulo 2 del libro Sirviendo a México, propiedad de la Asociación Mexicana de Restaurantes)










