Cuando me preguntan si la profesión de periodista es peligrosa, respondo que, en efecto, lo es; pero no más que la de poeta, porque ninguna otra actividad cuenta entre sus agremiados con tantos suicidas como el oficio de poeta.
¿Será porque las almas sensibles no consiguen sobreponerse a los agobios de la realidad cotidiana y, atormentadas, fracasan al convivir con ella? ¿Será porque la inspiración atrae a la muerte? ¿Será porque quien cultiva la rima es como el ave que desespera, canta y luego, al no poder volar, se mata? O será, simplemente, porque esa trágica noche no tenían nada mejor que hacer y decidieron cortarse las venas, como hizo Alina Reyes en la tina de la bañera de un hotel de Madrid para luego escribir, con sorna y mala leche, el siguiente mensaje póstumo:
“Por lo menos, mañana la doncella no tendrá que hacer la cama”.
También hubo otros que, sumidos en el pozo de la autodestrucción, fueron más creativos que Alina y la emprendieron a cuchilladas contra sus genitales, como hizo el poeta Víctor Ramos, quien escribió: De queroseno puro,/ antes de que florezca la rareza,/ rociar la realidad… mientras se desangraba, descojonado, en la cárcel de Nanclares de la Oca, España, el 10 de octubre de 1995.
En sus peores pesadillas, los buenos poetas deben soñar que están cuerdos. De otra manera no se explican tan despiadados reproches a sí mismos ni ese autoajuste de cuentas tan vehemente, que a veces es por duplicado. Como el de Stefan Zweig, que no era poeta, pero el muy cabrón convenció a su pobre esposa para suicidarse juntos.

¿Será entonces que entre la poesía y el suicidio interviene un cierto grado de afinidad y de locura?
Hace algún tiempo encontré en internet un artículo cuyo título es Poesía y suicidio, obra de Jesús J. de la Gándara, María Teresa Álvarez-Monteserín y Virginia García Mayoral. Dice en su parte introductoria: “En referencia al suicidio, los poetas son muy fiables, ya que suelen registrar esas tendencias a lo largo de su obra, dejan huellas tangibles de los problemas emocionales, las enfermedades afectivas, las rarezas de temperamento o carácter que les llevan a intimar con el suicidio, y, casi siempre, anuncian por escrito sus últimas intenciones”.

Bueno, no siempre, porque también los hay que, como última prueba de desprecio hacia este mundo miserable, trazan el pase del desdén y se van sin un olé y sin decir ni pio. O los que, anti solemnes, se cachondean de la muerte, como Gérard de Nerval, quien apareció muerto en París un nevoso 26 de enero de 1855 y dejó este verso para la posteridad:
Ahorcarse con el sombrero puesto es burlar a la muerte de dos formas…
Vaya cojones los del tal Gérard, que pensaba en partir hacia la muerte vestido con la propiedad que la ocasión reclamaba. Es decir, tocado con un sombrero que, seguramente, sería de copa, pues de acuerdo a la etiqueta de la época eso era lo adecuado para las grandes fechas.
¿Y qué puede haber más grande que el suicidio de un poeta?, diría Balzac.

Rimo, luego existo
Esto de matarse después de escribir un verso no es cosa nueva y lo mismo lo han practicado ellas que ellos. De hecho fueron ellas las que empezaron la letal costumbre, porque la primera poeta que atentó contra su vida se llamó Safo de Lesbos, a quien ustedes tal vez recuerden como “La Décima Musa”, y esta es su historia: Sucedió que Safo, ya entrada en años, tuvo la mala ocurrencia de enamorarse de Faón, que era guapetón, bastante más joven que ella y, además, despreciativo. La mitología dice que Safo siguió a Faón hasta la isla de Levkás, en donde al no ser correspondida, invocó a las musas Calíope y Erato y, como no hubo respuesta, se arrojó desde la roca de Léucade al mar Jónico.
¡Pácatelas!, hizo la pobre Safo al caer al Jónico, dicen.
Esta larga y tal vez innecesaria introducción, no tiene otro objeto que el de establecer que los poetas se matan por cualquier causa. Y hasta sin causa. Y también sirve para afirmar que, luego de repasar una larga lista de sesenta y siete casos, que inicia en el siglo dieciocho y termina anteayer, el récord mundial de poetas suicidas lo tiene México -así como lo oyen-, y pertenece nada menos que al grupo de Los Contemporáneos, selecta comunidad cultural en la que el cuarenta por ciento de sus integrantes terminaron con sus vidas de esa trágica manera. De hecho sería el cincuenta por ciento si descontamos del grupo a dos pintores que nunca cultivaron la buena poesía, y contamos como miembro a “un amigo del amigo pintor”, que también se suicidó. Ahora les cuento cuándo, quiénes y por qué.
La generación creativa
Desde mediados de los años veinte del siglo pasado, a la fecha, no hubo en México ninguna generación literaria tan brillante, innovadora y creativa como la del grupo llamado Los Contemporáneos, que tomó su nombre de la revista cultural que publicaron con ese título de 1928 a 1931, aunque esta comunidad ya había fincado sus orígenes desde la década anterior, los mayores a su paso por la primera versión del Ateneo de la Juventud y los más jóvenes en el claustro de la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso, donde coincidieron bajo la dirección de José Vasconcelos.

Xavier Villaurrutia, uno de sus integrantes más significados, decía que en realidad ellos eran “un grupo sin grupo”, de orígenes distintos, gustos dispares, preferencias heterogéneas -sobre todo las sexuales- y profesiones diferentes, pues iban de las artes plásticas de Roberto Montenegro (1887-1968) y Manuel Rodríguez Lozano (1891-1971), a las ciencias químicas de Jorge Cuesta (1903-1942). Eso sin mencionar la gran diferencia en edades, pues entre Montenegro y Gilberto Owen (1904-1952), por ejemplo, casi cabía una generación de por medio.
En efecto, se trataba de una comunidad que se amalgamó a través del interés que compartian por la cultura. Si incluimos a todos ellos -aunque luego habrá que apartar algunos por distintas razones-, Los Conteporáneos eran doce. Seis de la Ciudad de México, dos de Tabasco, dos de Sinaloa, uno de Veracruz y uno de Jalisco. Una mujer y once hombres, todos urbanitas de clase media, alta y muy alta. Sobre todo ella, que era de clase tan alta que de vivir hoy sería fi-fí.
Pero luego vienen las excepciones: Montenegro y Rodríguez Lozano, ambos nacidos a finales del siglo diecinueve, no eran literatos sino pintores, aunque se reconoce que el segundo escribió algunas cosas interesantes. Carlos Pellicer, Bernardo Ortiz de Montellano y Enrique González Rojo también eran décimonónicos de nacimiento, pero escribían. Los demás (Antonieta Rivas-Mercado, José Gorostiza, Jaime Torres Bodet, Xavier Villaurrutia, Jorge Cuesta, Gilberto Owen y Salvador Novo) nacieron en el primer lustro del siglo veinte.
El núcleo original de los que practicaron la literatura y el periodismo estuvo compuesto por Ortiz de Montellano, González Rojo, Gorostiza y Torres Bodet, quienes entre 1917 y 1919 fundaron tres revistas de efímera existencia, a saber: Pegaso, San-Ev-Ank y Revista Nueva. No fue sino hasta 1920, con la fundación de la revista México Moderno, que se sumaron al grupo los colaboradores más jóvenes y talentosos: Villaurrutia y Novo, a la sazón de 17 y 16 años, respectivamente. Y en 1927, con la fundación de la revista Ulises, lo hicieron Cuesta y Owen, así como la mecenas del grupo, Antonieta Rivas-Mercado, recién divorciada del inglés Albert Edward Blair y generosamente heredada por su difunto padre.
Pellicer era una delicia de inspiración. Villaurriatia era cultísimo, políglota, desafiante y atrevido. Novo era ingenioso, burlón y mordaz. Todos brillaron pronto con luz propia por su inventiva y creatividad, pero también por sus confictos epistolares con otros grupos del vanguardismo mexicano, como los Estridentistas, que encabezaba Manuel Maples Arce, o contra los que no pertenecían a ninguna capilla literaria, como Alfonso Taracena, que acusó a Villaurrutia y compañía de pertenecer “a una sociedad de elogios mutuos”, a lo que Villaurrutia respondió que la de ellos era “una sociedad limitada por natural selección en la que usted no tiene acciones para ingresar”.

Salvador Novo, por su parte, no se quedaba atrás en eso de lanzar puyas. Años más tarde, cuando el entonces joven y brillante periodista Luis Spota (1925-1985) tuvo la mala ocurrencia de publicar en su columna que a Salvador Novo “se le veía rondar por las noches el edificio del Heroico Colegio Militar en busca de aventuras”, haciendo alusión a la conocida debilidad del poeta por los cadetes y los entorchados militares, Novo respondió de manera ingeniosa pero insolente:
Este grafococo tierno,
lleva por signo fatal,
como apellido paterno
la profesión maternal.
En mayo de 1928 el grupo publicó la Antología de la poesía mexicana moderna, obra prologada y firmada por Jorge Cuesta, aunque algunos la adjudican a Torres Bodet y Villaurrutia. A las élites literarias les pareció un atrevimiento que “un grupo de jovenzuelos” (Torres Bodet tenía 26 años, Villaurrutia 25, Cuesta 24 y Novo y Owen 23) se atreviera a catalogar en tres grupos a los poetas mexicanos, a saber: modernistas, posmodernistas y vanguardistas del Ateneo de la Juventud. Pero más caldeados se pusieron los ánimos cuando descubrieron que entre los antologados no figuraban nombres como el de Manuel Gutiérrez Nájera, el famosísimo Duque Job del siglo diecinueve, a la sazón pasado de moda pero reconocido introductor del modernismo en México. Por eso se decía que el leitmotiv de Los Contemporáneos consistía en demostrar que el modernismo era… una idea muy vieja.
Sin embargo, la influencia del grupo comenzó a decaer casi con la misma rapidez con la que se había encendido, pues, pese a su talento, buena parte de ella estaba atada al destino político de su mentor, José Vasconcelos, y al perder éste las elecciones presidenciales de 1929 contra el candidato oficial Pascual Ortiz Rubio, sus protegidos fueron desplazados e iniciaron un proceso de desgaste que se prolongó por una década.
Lo que en los años verdes fue creatividad pura, en la madurez se convirtió en aura de misterio y tragedia. Para empezar, impulsaron la autonomía universitaria y avivaron el conflicto contra los intelectuales orgánicos de la Revolución que se oponían a ella, así como contra los autores de la literatura nacionalista. Una frase lapidaria de Jorge Cuesta sintetiza esa pugna: “Adoran lo propio porque lo poseen, no porque valga”, les dijo. Y remató: “El nacionalismo es el último refugio de un canalla”.
Talentosos, implacables, irreverentes con la academia y todo lo que oliera a siglo diecinueve y Revolución, el grupo se fue apagando por la vía del exilió voluntario… y el suicidio.
Cero… y va uno
En 27 de octubre de 1924, el joven y prometedor pintor Abraham Ángel, amante (pareja sentimental dirían hoy) de Manuel Rodríguez Lozano, se quitó la vida inyectándose más de un gramo de cocaína en un muslo. Rodríguez Lozano, quien había sido el primer esposo de la bellísima Carmen Mondragón, fue advertido por su sirvienta de que algo malo pasaba con el joven Abraham porque no respondía a sus llamados y la puerta de la habitación estaba cerrada por dentro. Rodríguez requirió del auxilio de su amigo Xavier Villaurrutia, quien era pequeño de cuerpo y de complexión delgada, para que se introdujera en la habitación por entre los barrotes de la ventana, cosa que hizo, para descubrir que Abraham Ángel estaba muerto.
Rodríguez Lozano, alarmado ante la posibilidad de que su nombre fuera asociado con un nuevo escándalo, convenció al doctor Raoul Fournier para que certificara que la causa del fallecimiento de su amigo era una cardiopatía; pero más tarde ese día el doctor Rojo de la Vega, médico legista del Hospital Juárez, certificó que la muerte del joven pintor se debía a una sobredosis de cocaína. Abraham Ángel tenía sólo 19 años.
Pobre niña rica
La desgracia política, los “destierros” en misiones diplomáticas o de estudios (Torres Bodet a la embajada en España, Gorostiza a la de Londres, Owen al consulado en Nueva York, Pellicer a la Sorbona de París y Villaurrutia a la Universidad de Yale) y la merma económica, lastraron al grupo a partir de entonces. En 1931, año en el que desaparece la revista Contemporáneos, aconteció el segundo suicidio del grupo. Hacía un año que se había agotado la gran fortuna que la cultísima y políglota Antonieta Rivas-Mercado, heredera de la mayor parte del cuantioso legado de su padre, el célebre arquitecto Antonio Rivas Mercado, autor, entre otras grandes obras, del Monumento de la Independencia.
Su papel de promotora del arte resultó ser un pozo sin fondo del cual se beneficiaron pintores, como el ya mencionado Rodríguez Lozano; músicos, como Carlos Chávez; literatos, como Novo y Villaurrutia -tanto en su fase de autores como en la de dramaturgos y coempresarios del Teatro Ulises-; todos los que participaban en la también revista Ulises sacaron algún provecho del mecenazgo y, finalmente, su amante en turno, el mismísimo José Vasconcelos, candidato a la presidencia quien, –ars amatoria-, la entusiasmó a tal grado que fue Antonieta quien pagó las costosas cuentas de la fracasada campaña presidencial de 1929, con el producto de la venta de sus terrenos de Chapultepec Heights (hoy Lomas de Chapultepec) y de hipotecar los edificios heredados de su padre.
Pero por mucho que la mecenas de la cultura mexicana hubiese gastado en efebos concupiscentes, Ulises criollos y candidatos padrotes, lo peor aún no sucedía. Lo peor estaba por venir.
El martes 29 de octubre de 1929 quebró la Bolsa de Nueva York. De acuerdo al testimonio de Kathryn S. Blair, esposa de Donald Blair Rivas-Mercado, hijo único de Antonieta, “gran parte [de la herencia paterna] estaba a salvo, invertida por un corredor de bolsa de Nueva York” (1).

¿Y qué le pasó a la herencia de Antonieta? Lo mismo que a todas las fortunas que se lucraban con la especulación bursátil en los sistemas financieros del mundo: se evaporó de la noche a la mañana.
A la pobre de Antonieta, como a Safo, le dio un patatús cuando un bróker de Wall Street le explicó por qué llamaban Martes Negro al 29 de octubre: setecientos mil dólares de 1929 (equivalentes a 330 millones de pesos mexicanos en 2020) se perdieron para siempre. El patatús se agravó cuando su hermano Mario le envió una carta avisándole que la bodega del ex convento de San Jerónimo de la ciudad de México, donde guardaban el mobiliario, valiosas obras de arte y objetos personales de su difunto padre, había sido saqueada, y que su ex esposo, el inglés Albert Blair, había ganado, tras tres años de litigio, el pleito por la custodia del hijo de ambos.
Antonieta se derrumbó, sufrió una crisis nerviosa y fue ingresada al Saint Luke’s Hospital, de Manhattan. Pero cuatro semanas más tarde estaba de regreso en los cenáculos y cabarets de Nueva York.
Alma Reed (la periodista americana que enamoró Felipe Carrillo Puerto, aquella que inspiró la letra de la canción Peregrina), José Clemente Orozco y su esposa Margarita, se ocuparon de ella. La introdujeron en las órbitas intelectuales neoyorquinas gobernadas por Reed. Ahí conoció al poeta Federico García Lorca, al filólogo y crítico literario Federico de Onís Sánchez, a un grupo de profesores de literatura española de la Universidad de Columbia y The Spanish Institute, con quienes se corrió algunas parrandas en el Small’s Paradise Club, de Harlem, y asistió a veladas y conferencias sobre literatura.
Un telegrama llegó desde la costa oeste. Vasconcelos estaba en Hollywood y quería verla. A velocidad de crucero de 150 kilómetros por hora, le tomó casi dos días cruzar el territorio americano a bordo de un trimotor Ford que en su ruta a Los Ángeles hizo ocho escalas.
El reencuentro con Vasconcelos la perturbó: el ex candidato a la Presidencia de México quería fundar una revista, nada menos que en París, y necesitaba que Antonieta lo apoyara. Después de una semana juntos, ella decidió volver a México para encontrarse con su hijo y, juntos, emprender la huida de su ex esposo, de los acreedores y de los enemigos de Vasconcelos.
Se exilió en lo que ahora llamarían “su zona de confort”: París.
¡Ah, París! Para un martes negro, nada como una temporada en París.
Con los recursos que quedaban -que no eran pocos pues logró salvar sus joyas, algunos edificios de la ciudad de México y el ruinoso exconvento de San Jerónimo, actual Claustro de Sor Juana- podría pasarla más o menos bien. Pero lo salvado fue insuficiente para sostener el ritmo de vida al que estaba habituada, lo que le produjo otra crisis nerviosa y pérdida de peso.
En París la alcanzó Vasconcelos, su carísimo amante, quien llevaba en la espuerta el proyecto de la revista. Se infiere que al poco tiempo de verse tuvieron un desencuentro, porque el gélido mediodía del 11 de febrero de 1931 Antonieta entró, toda de negro hasta los pies vestida, a la catedral de Notre Dame, se postró ante la imagen de un Cristo, aguardó respetuosa a que el coro terminara de ensayar, sacó de su bolso una pistola propiedad de Vasconcelos y, –ars dramática-, se pegó un tiro en el corazón.
La revista Contemporáneos, que había sido financiada a través de sus cuarenta y tres números por ella, el doctor Bernardo Gastelum (Departamento de Salubridad) y Genaro Estrada (secretario de Relaciones Exteriores), también quedó herida de muerte y dejó de existir ese año. La diferencia entre el patrocinio de Antonieta, Gastelum y Estrada, fue que ella lo hizo de su bolsa y los otros dos con el presupuesto oficial.
Cuesta… y contando

Jorge Cuesta fue el último de Los Contemporáneos en sumarse; pero también fue el último en rendirse. Cuando el grupo se disolvía porque sus miembros eran considerados apestados político-culturales, el único que resistió fue Cuesta, quien todavía tuvo arrestos para fundar y dirigir, en 1932, la revista Examen, que contó con colaboraciones de Villaurrutia, Novo y Owen. Cuesta era así, impredecible como todo químico metido a poeta. Su poema mayor, Canto a un dios mineral, lo terminó ya loco y se publicó ya muerto. Las últimas tres estrofas -cuentan los que saben- las escribió mientras los enfermeros esperaban pacientemente a que terminara el verso para poder llevarlo al manicomio.
Atribuyen a Jorge D’Aubisson, crítico del diario Excélsior y adversario declarado del grupo, haber publicado que “la Antología de la poesía mexicana moderna vale lo que Cuesta”, en hiriente referencia a quien aparecía como su autor. Pero lo cierto es que Jorge Cuesta no sólo fue un excelente ensayista, sino gran poeta cuya calidad e innovación está al margen de opiniones sesgadas. Algunos lo etiquetaron como poeta “oscuro” y “hermético”. Mi profesor, Rubén Salazar Mallén, una vez dijo que Cuesta sólo podía ser oscuro para quienes no veían la luz.
Por razones de marginación, casi abandonó la vida cultural para dedicarse a su profesión de químico, actividad en la que llegó a ocupar un lugar destacado en la industria azucarera nacional, donde consiguió importantes logros al experimentar con enzimas.
Juzgue usted, ya que hablamos de la industria azucarera, la calidad de la melcocha:
Embriagarse en la magia y en el juego
del áurea llama, y consumirse luego
Ese era Cuesta. Terminó sus días de manera terrible: en 1940 lo internaron para ser tratado de paranoia. Fue dado de alta, pero sus periodos de buena salud cada vez fueron más cortos. En 1942 lo internaron nuevamente. Loco sin remedio, se acuchilló los genitales, pero fue salvado de morir desangrado. Un par de semanas más tarde consumó el suicidio al ahorcarse con las sábanas de la clínica siquiátrica donde estaba recluido.
Tenía 38 años y estaba loco de atar. Sin embargo, que buen poeta era.
El suicidio que no fue…
La mañana del 25 de diciembre de 1950 Xavier Villaurrutia fue encontrado muerto en su casa de la calle de Puebla 247 de la ciudad de México. Su muerte -atestigua el acta de defunción- se debió a una cardiopatía conocida como angina de pecho, o sea una reducción del flujo sanguíneo al corazón, es decir: aterosclerosis.
Casi nadie creyó que ese fuera el verdadero motivo de su muerte, primero, porque aún estaba fresco en la memoria el dramático suicidio de Jorge Cuesta. Segundo porque el poeta y también médico Elías Nandino, amigo de Villaurrutia, declaró que jamás prescribió al difunto por males cardiacos ni supo que padeciera del corazón. Y tercero porque sólo unos días antes de su muerte Villaurrutia había reñido con su pareja sentimental, el pintor Agustín Lazo, y entre sus posesiones se encontraron tres cartas póstumas dirigidas a Lazo, quien no reveló su contenido.
Esos indicios, más una acta de defunción plena de inexactitudes (el oficial del Registro Civil asentó que era la “partida ciento cincuenta y seis”, cuando correspondía al número 157, y escribió que el difunto tenía cuarenta y cuatro años cuando en realidad tenía cuarenta y siete), se fueron sumando para alimentar la creencia popular de que se trataba de un suicidio, pues los suicidas suelen elegir fechas significativas, como la Navidad o el Año Nuevo, para quitarse la vida. Aunque también los hay de espíritu patriótico que se vuelan la cabeza un Cinco de Mayo cualquiera.
El caso es que la muerte de Villaurrutia resultó sorprendente porque nada presagiaba que fuera a morir. La noche anterior había sido el anfitrión de una fiesta de Nochebuena en su estudio de la calle de Artículo 123 de la ciudad de México, a la que asistieron sus alumnos de la escuela de teatro. El grupo dejó el estudio a la media noche para ir a celebrar a un cabaret. Villaurrutia regresó a su casa en la madrugada del 25 de diciembre, saludó a su hermana, que lo esperaba levantada, y se fue a dormir.
A la mañana siguiente lo encontraron muerto en el pasillo que conducía a su habitación.
Entre los que habían asistido a la fiesta la noche anterior estaba Cipriano Zárraga, joven de 21 años, quien el 26 de diciembre compareció ante el oficial del Registro Civil para presentar el certificado médico de la muerte del poeta y solicitar que se expidiera el acta que contenía las inexactitudes ya mencionadas.
La muerte de Villaurrutia continúa siendo un misterio. Lo que no es un misterio es su calidad poética. Cuando los que saben de esto trazan una línea del modernismo a la actualidad poética mexicana, siempre dicen: López Velarde-Villaurrutia-Paz. Y con eso creen que dicen casi todo lo que hay que decir de 1920 a 1998. Según ellos.
Tan versátil fue Villaurrutia que algunos prefieren anteponer su trabajo de dramaturgo al de poeta; de ensayista al de poeta; de guionista al de poeta; de crítico literario al de poeta, porque Villaurrutia fue todo eso; pero llegó a ser todo eso porque fue poeta desde el principio. En Nocturno de la alcoba, escribió:
La muerte toma siempre
la forma de la alcoba que nos contiene
Bueno, no siempre. Xavier Villaurrutia no llegó a la alcoba. Cayó muerto en un pasillo.
El hombre sin biografía
Y, por fin, llegamos al quinto de ellos.
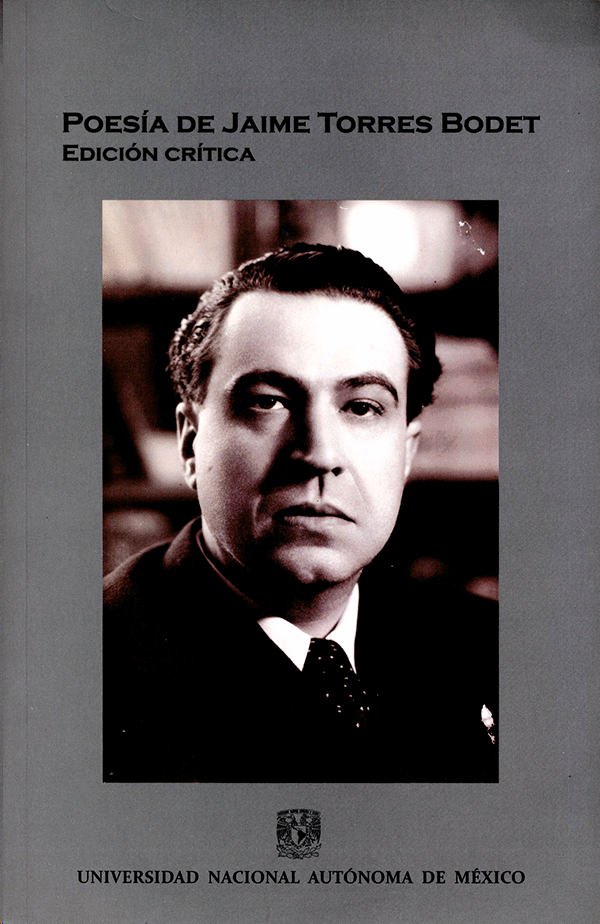
Jaime Torres Bodet hizo tantas cosas desde tan temprana edad, que el escritor y crítico Emmanuel Carballo dijo de él que tenía más bibliografía que biografía. En efecto, al morir sumaba dos títulos universitarios (Derecho y Filosofía y Letras); once doctorados honoris causa de universidades de Europa, Estados Unidos y América Latina; diecisiete libros publicados de poesía; siete libros de narrativa; una autobiografía (cinco volúmenes), un libro de memorias y cientos de ensayos y artículos sobre diversos temas.
En otra cosa que abundaba Torres Bodet era en seudónimos: Celuloide, Sube y Baja, Marcial Rojas fueron sus nombres de pluma más conocidos.
Torres Bodet fue un poeta precoz. A los 14 años publicó sus primeros poemas, a los 15 años terminó el bachillerato, a los 17 era colaborador de las revistas literarias más prestigiosas de México. Fue fundador de Los Contemporáneos. Su obra completa, de más de ocho volúmenes de poesía, ensayos y prosa, es rica, variada y valiosa. Pero si Torres Bodet fue brillante en su juventud, más lo fue en su madurez: tras una larga carrera al frente de cargos educativos, culturales y diplomáticos, fue dos veces secretario de Educación Pública; una vez secretario de Relaciones Exteriores; fue Director General de la UNESCO y dos veces embajador de México en Francia.
Pocas personalidades hubo en México con la experiencia, capacidad y excelencia profesional de Torres Bodet. Por eso es tan difícil de comprender su suicidio, que no fue, desde luego, por una crisis de juventud, pues al morir contaba con setenta y dos años.
Torres Bodet fue el segundo más longevo de Los Contemporáneos. Enrique González Rojo había muerto de leucemia en 1939; Cuesta, ahorcado en 1942; Bernardo Ortiz de Montellano, en 1949; Villaurrutia por suicidio no confirmado en 1950 y Gilberto Owen murió ciego y alcoholizado, en Filadelfia, en 1952.
Al inicio de la década de los años setenta, del grupo original sólo quedaban José Gorostiza, Salvador Novo, Carlos Pellicer y él. La lista, sin embargo, siguió acortándose: Gorostiza falleció el 16 de marzo de 1973. El 13 de enero de 1974 murió Novo, de muerte natural, al igual que Gorostiza.
De Torres Bodet se sabía que padecía cáncer desde la década anterior, pero de acuerdo con el testimonio de su amigo íntimo Rafael Solana, su muerte fue “un libre acto de voluntad”.
El caso es que la tarde del 13 de mayo de 1974, don Jaime se sentó en su sillón favorito, se fumó el enésimo cigarrillo del día, sacó una pistola y se metió un tiro en la sien.
En 1957 Torres Bodet había publicado un volumen de poemas llamado Sin tregua que resultó proverbial. Uno de los versos de su poema Resumen, dice:
Vivimos de no ser… De ser morimos.
Somos proyecto en todo mientras somos
[…]
Vivimos sólo de creer que fuimos.
Seremos siempre póstumos.
Colofón
Tras el suicidio de Jaime Torres Bodet, sólo uno de Los Contemporáneos quedaba con vida. Carlos Pellicer Cámara, tan talentoso como el que más, tan creativo como el mejor, pero, a la vez, tan diferente a todos ellos, por auténtico. Cuando Pellicer llegó a la ciudad de México proveniente de Tabasco, se trajo con él la temperatura, el agua, la flora y la fauna de su paisaje nativo. Pellicer fue un poeta puro y un excelente ser humano que no formó capillas, pero formó discípulos.

Museógrafo y educador, por décadas fue profesor de la Secundaria No. 4 de la ciudad de México, de donde egresaron alumnos que más tarde llegarían a ser brillantes profesionales. Pellicer falleció de muerte natural en 1977. Murió como un viejo magistrado romano, a los ochenta años, pleno de honores y siendo Senador de la República.
Pero ya decía que era diferente a los otros Contemporáneos, porque su poesía es extrovertida, lumínica, acuática, botánica, feraz. Pero sobre todo es auténtica y, por auténtica, legítima.
Las comparaciones son odiosas; pero, para terminar, hagamos una: mientras Villaurrutia -que nunca vivió en París- se inspiraba en André Gide, Jean Cocteau y lo que estaba de moda en las riberas del río Sena, la inspiración de Pellicer -que vivió tres años en París- provenía de lo que le inspiraban las riberas del Grijalva. Dígalo si no este verso:
Pudrió el tiempo los años que en las selvas pululan…
Yo era un gran árbol tropical.
En mi cabeza tuve pájaros;
Sobre mis piernas un jaguar.
Quien así versifica, no puede ser candidato al suicidio… ¿O sí?
- Página 402 de A la sombra del Ángel, de Kathyn S. Blair.










